Articulos
Nombres de dominio y signos distintivos en la futura Ley de Propiedad Intelectual
Entre algunos aspectos que se consideran novedosos destacan el que todo aquel que pretenda registrar un signo distintivo en el cual se incluya un nombre de dominio, debe de adjuntar la documentación pertinente que justifique su uso.

Escrito: Mario Ernesto Avalos | Docente y capacitador judicial en Derecho de Nuevas Tecnologías
La creación de ENIAC en los años 50´s como la primera computadora y el posterior surgimiento de ARPANET a finales de los años 60´s dieron paso al surgimiento del INTERNET y al Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
Cada dispositivo existente, tales como las computadoras, los celulares o las tablets poseen una IP (Internet Protocol) que les permite conectarse entre sí para poder navegar por el Internet, revisar el correo, entre otras acciones. Las IP´s consisten en números y caracteres que resultan complicados de recordar para la mente humana, por lo que la tarea se haría casi imposible de realizar si tuviéramos que buscar en algún directorio todas las IP´s de los sitios web que deseamos visitar.
El Sistema de Nombres de Dominio resolvió la problemática recién planteada, ya que a inicios de los años 80´s permitió traducir estas IP´s a palabras fáciles de recordar, elegidas previamente por los usuarios, lo que ahora en día ha brindado gran practicidad en la interconexión masiva de dispositivos, permitiendo el crecimiento exponencial del Internet. Para ilustrar lo anterior, escribimos en nuestro navegador la dirección web https://derechoynegocios.net/ y no la numeración 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888.
La elección de la palabra utilizada para ingresar un sitio web, o dicho de forma más técnica, la selección de un nombre de dominio de segundo nivel, actualmente no solamente es una cuestión de facilidad, sino que se ha convertido en un tema de trascendencia jurídica, ya que dicho acto selectivo supone en la mayoría de los casos la coincidencia con una marca que ha sido registrada de manera previa por nosotros mismos o por un tercero.
El registro de un nombre de dominio realizado de manera dolosa e incluso de forma culposa, puede facilitar la confusión de algunos signos distintivos tales como las marcas, desprotegiendo a los titulares de éstas últimas, quienes pueden verse limitados el ejercicio de sus derechos o ser objeto de actos de competencia desleal.
Los nombres de dominio han dado lugar al estudio acerca de las teorías relativas a su naturaleza jurídica, su clasificación, formas de transferencia, maneras de identificar a sus registrantes, ciberocupación, normas que regulan tanto las entidades como las formas de solución de conflictos frente a los signos distintivos; y, en general, el tratamiento legal que se traduzca en tutela eficaz, tanto administrativa como judicial.
En El Salvador, en el año 2006 con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (TLC), nuestro país se obligó a regular la protección de las marcas frente a los nombres de dominio, contando con procedimientos para resolver controversias relativas al dominio de primer nivel de código de país “.sv” basados en los principios contenidos en la Política de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de ICANN y ejecutada por la OMPI desde el año 1999 y a proporcionar acceso público en línea a una base de datos confiable de los registrantes de nombres de dominio, cuidando de su privacidad.
Como materialización de lo anterior, por medio de Decreto Legislativo 913, de fecha 14 de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 8, tomo 370, de fecha 12 de enero de 2006, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de nuestro país fue reformada en distintos aspectos, incorporándose el Art. 113-A, el cual reguló de manera prácticamente idéntica a lo dispuesto en el TLC los aspectos descritos en el párrafo supra.
En el mes de julio del presente año 2024, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitió dictamen favorable para la aprobación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, la cual al momento de escribir este artículo, aún no ha sido sometida y aprobada por el Pleno Legislativo. La futura normativa contempla entre otros aspectos en su libro IV, un capítulo denominado “Protección Jurídica de la Propiedad Intelectual en los Entornos Digitales”, compuesto de 8 artículos a partir del número 316, que regulan de una manera más completa el tema objeto de estudio en este artículo.
Entre algunos aspectos que se consideran novedosos destacan el que todo aquel que pretenda registrar un signo distintivo en el cual se incluya un nombre de dominio, debe de adjuntar la documentación pertinente que justifique su uso.
Otro aspecto importante es que SvNet, como entidad nacional administradora del nombre de dominio de código de país “.sv”, tendrá un papel oficioso y protagónico en denegar o, en su caso, cancelar, aquellos nombres de dominio que de manera evidente se constituyan como un medio infractor de la propiedad intelectual de otros. La misma tarea tendrá el Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (entidad dependiente del Centro Nacional de Registros que la nueva ley crea) en el momento de proceder al análisis de renovación de marcas.
Tal y como anteriormente se expresó, producto del TLC, ley de Marcas y Otros Signos Distintivos vigente reguló la resolución de conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos mediante la Política Uniforme de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de SvNet; sin embargo, mediante la creación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, se introduce un mecanismo amistoso adicional de resolución de este tipo de conflicto a través del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual, el cual debe ser desarrollado por mandato del legislador secundario de manera más amplia en el reglamento de la nueva ley.
Asimismo, la futura Ley de Propiedad Intelectual regula de forma expresa el reconocimiento de acción judicial contra infractores que pretendan realizar actos de competencia desleal mediante el registro de un signo distintivo que contemple la denominación de un nombre de dominio previamente registrado, confiriendo incluso un plazo de prescripción de 5 años para el ejercicio de esa acción.
Finalmente, la futura norma dispone acerca de aspectos relativos a la ciberocupación o registro infractor de nombres de dominio que contengan títulos de obras protegidas y de seudónimos de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, otorgando especial atención y vigilancia de esta clase de registros a SvNet, como entidad administradora de los nombres de dominio sv.
No existe duda que desde la creación del Sistema de Nombres de Dominio, la evolución jurídica se ha encaminado a regular distintos aspectos relativos a su relación de conflicto con los signos distintivos, produciéndose en la actualidad a nivel internacional abundante doctrina y resolución de casos tanto de manera administrativa como judicial. El Salvador poseerá un marco legal más robusto en la temática que permitirá dilucidar con mayores herramientas las controversias que a futuro sean sometidas en torno a este apasionante tema.

Artículo
El derecho de la competencia y competencia desleal: Una visión integral
María Elena Bertrand Olano
Secretaria General Interina de la Superintendencia de Competencia

El derecho de la competencia tiene como objetivo principal promover un entorno de mercado justo y eficiente, en el que los agentes económicos compitan libremente y los consumidores puedan beneficiarse de mejores precios, mejor calidad y una mayor variedad de productos y servicios.
El Salvador cuenta con un firme marco legal en materia de competencia que se estructura en tres niveles complementarios:
La primera dimensión corresponde a la protección administrativa, que supervisa y regula el proceso competitivo en general. En segundo lugar, la tutela judicial específica para combatir actos de competencia desleal. Y, finalmente, reserva la vía penal para sancionar los actos de competencia desleal más graves que atentan contra el mercado.
Este diseño normativo se materializa a través de tres instrumentos fundamentales: la Ley de Competencia, el artículo 491 del Código de Comercio, que aborda específicamente la competencia desleal; y el artículo 238 del Código Penal, que tipifica y sanciona las infracciones más severas. La interacción de estos tres elementos crea un sistema de protección integral que fortalece el comercio justo en El Salvador.
La virtud de este modelo tripartito radica en su flexibilidad para abordar infracciones de distinta naturaleza y gravedad, proporcionando mecanismos de respuesta proporcionales a cada caso. Así, el sistema no solo protege el funcionamiento del mercado y regula las relaciones entre competidores, sino que también salvaguarda el interés público cuando las violaciones alcanzan relevancia penal.
Se vuelve por tanto esencial para la comunidad económica y jurídica nacional, identificar ante una situación irregular en cuál de las tres dimensiones recaería, para entonces aplicar el marco normativo correspondiente para su corrección.
Siendo la competencia una manifestación de la libertad económica y de la libertad de empresa, como toda libertad no puede ser ilimitada. La competencia es un fenómeno jurídico que se da por motivaciones económicas, y, en consecuencia, sus límites son impuestos por el derecho, basándose en conceptos como la libertad, la lealtad y la ética.
El derecho de la competencia tiene como objetivo principal promover un entorno de mercado justo y eficiente, en el que los agentes económicos compitan libremente y los consumidores puedan beneficiarse de mejores precios, mejor calidad y una mayor variedad de productos y servicios.
Para ello, la Ley de Competencia establece en su artículo 1 que su objeto es promover, proteger y garantizar la competencia mediante la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas, es decir, en prevenir y eliminar las conductas empresariales que restrinjan la competencia afectando así la eficiencia del mercado.
Las prácticas anticompetitivas representan una seria amenaza para el funcionamiento eficiente de la economía, con repercusiones que se extienden más allá de la simple competencia entre agentes económicos. Sus efectos negativos impactan en múltiples dimensiones del sistema económico, deteriorando la eficiencia económica al distorsionar la asignación óptima de recursos, los niveles de productividad y el desarrollo de innovaciones en bienes y servicios. Además, perjudican el bienestar de los consumidores, limitando sus opciones y afectando su economía.
El ordenamiento jurídico salvadoreño, a través del artículo 110 de la Constitución de la República, prohíbe expresamente las prácticas monopolísticas para salvaguardar tanto la libertad económica como la competencia efectiva en el mercado. De acuerdo con la teoría estas prácticas pueden manifestarse tanto entre agentes económicos competidores como entre agentes económicos no competidores.
La Ley de Competencia regula como prácticas anticompetitivas: los acuerdos entre competidores o cárteles, que buscan fijar precios, limitar la producción o dividir el mercado, y están prohibidos por el artículo 25 de la ley; las prácticas entre no competidores, que incluyen las ventas condicionadas y las colaboraciones para excluir a otros agentes económicos, regulados por el artículo 26; y, el abuso de posición dominante, regulado en el artículo 30 que prohíbe conductas que limiten o excluyan a competidores, como la creación de barreras artificiales y la discriminación de precios.
Por otro lado, la competencia desleal, regulada en el Código de Comercio, se enfoca en conductas realizadas en el desarrollo de una actividad económica que es en sí misma lícita y permisible, pero que implican ejercitarla a través de determinados medios contrarios a los usos y prácticas íntegras u honestas, como un ataque directo de un agente económico a otro u otros para despojarle de su clientela o captar clientela de manera indebida, utilizando métodos fraudulentos o engañosos.
Según el artículo 491 del Código de Comercio, la competencia desleal incluye actos como el desprestigio de competidores, el uso de información privilegiada, el engaño al consumidor y otras acciones deshonestas.
A diferencia del derecho de la competencia, la competencia desleal no requiere que el infractor tenga una posición dominante en el mercado. Los actos desleales afectan directamente a los competidores y consumidores, causando un daño inmediato y tangible. Sin embargo, si se prolongan en el tiempo, también pueden tener efectos perjudiciales en el mercado en su conjunto.
Así por ejemplo, el solo hecho del desviar la clientela de un competidor para sí mismo, aun cuando tal desvío causa daño a ese competidor, no es constitutivos de un acto de competencia susceptible de ser sancionable (ni por la Ley de competencia ni por el Código de Comercio), pues esos actos derivan en la finalidad misma de la competencia en el mercado; pero si para este desvío se utilizaron medios deshonestos como los citados en la legislación mercantil, sí constituye una verdadero acto de competencia desleal, mas no una práctica anticompetitiva.
Además, el artículo 238 del Código Penal salvadoreño añade una dimensión adicional a la protección de la competencia al tipificar como delito determinados actos de competencia desleal. Esta disposición penal establece sanciones específicas para aquellos que, mediante engaño o cualquier otro medio de manipulación fraudulenta, intentaren alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, instrumentos financieros o servicios.
Esta tipificación penal refuerza el sistema de protección de la competencia, elevando las conductas más graves al ámbito criminal y estableciendo consecuencias jurídicas más severas para los infractores.
Podemos concluir entonces que, aunque los conceptos tanto de prácticas anticompetitivas como de competencia desleal buscan proteger el mercado y a los consumidores, existen diferencias clave en su enfoque y aplicación, ya que las prácticas anticompetitivas afectan al mercado en su conjunto, mientras que la competencia desleal se centra en el daño directo a competidores y consumidores.
El impacto de todas estas figuras puede ser significativo. Las prácticas anticompetitivas pueden llevar a un aumento de los precios, una reducción en la calidad de los productos y servicios, y una disminución en la innovación. Por otro lado, los actos de competencia desleal pueden causar un daño inmediato a los competidores, llevándolos a la quiebra, y también puede engañar a los consumidores, afectando su capacidad de tomar decisiones informadas.
Esta arquitectura normativa respecto del ejercicio de las actividades económicas contribuye a la creación y mantenimiento de un entorno comercial más equitativo y eficiente en El Salvador. Aunque tienen diferencias claras en cuanto a su enfoque y aplicación, es crucial para los agentes económicos y los reguladores entender estas diferencias para proteger tanto el mercado como a los consumidores.
Artículo
Programas de clemencia: componente clave de los programas de cumplimiento
Blanca Geraldina Leiva Montoya | Abogada especialista en Derecho de Competencia

La clemencia es una herramienta procedimental que ofrece incentivos a las empresas o individuos a cambio de informar al Superintendente de Competencia sobre su participación en prácticas anticompetitivas.
En un entorno empresarial global cada vez más competitivo y regulado, las empresas enfrentan grandes desafíos ante los ámbitos de cumplimiento de diversas normativas, entre las que se encuentra la Ley de Competencia, que tipifica infracciones que pueden resultar en sanciones severas, tanto económicas como reputacionales, sobre todo cuando se trata de acuerdos colusorios entre empresas rivales para distorsionar, limitar o eliminar la competencia. En este contexto, los programas de cumplimiento y los programas de clemencia juegan un papel crucial en la prevención de estas prácticas y en la promoción de mercados más justos y transparentes.
El programa de clemencia surge en la legislación norteamericana en 1993, en la que, actualmente, rige para empresas e individuos. Al modelo anglosajón le siguió la Comisión Europea que estableció su propio programa en 1996 -revisado en 2002, 2006 y en 2022-, así como la mayoría de legislaciones latinoamericanas que ya contemplan la clemencia. El Salvador no es la excepción, con una reforma a su Ley de Competencia en el año 2021 y a su reglamento en 2024, con las que se mejoran los incentivos para la eficacia del programa de clemencia.
La clemencia es una herramienta procedimental que ofrece incentivos a las empresas o individuos a cambio de informar al Superintendente de Competencia sobre su participación en prácticas anticompetitivas. Concretamente, se les ofrece inmunidad o reducción de la multa a los agentes económicos que revelan, voluntariamente, su participación en un cártel secreto y colaboran con la investigación.
Así, para que un programa de cumplimiento en El Salvador sea completo, robusto y efectivo, debería contemplar también las regulaciones de la Ley de Competencia y su reglamento, con un objetivo preventivo pero también reparador porque «debería de permitirle al agente económico detectar oportunamente que ha existido una transgresión a la normativa de competencia y podría acogerse a tiempo al programa de clemencia de la autoridad de competencia, con el que la sanción aplicable se podría eliminar o reducir». Para ello, estos factores resultan recomendables:
Concienciación y Formación: La formación continua sobre normas de competencia y las consecuencias de participar en cárteles es un pilar fundamental para que los empleados, desde la alta dirección hasta los operativos, estén bien informados de las implicaciones legales de las prácticas anticompetitivas.
Política de Tolerancia Cero y Canales de Denuncia: Conviene la prohibición de las prácticas anticompetitivas en la empresa, pero también incentivar a los empleados a denunciar cualquier irregularidad, proporcionando canales seguros y confidenciales para que se puedan reportar sin temor a represalias.
Evaluación de Riesgos: Un análisis detallado de los riesgos específicos asociados a las actividades comerciales de la empresa permite identificar posibles vulnerabilidades a incurrir en restricciones ilegales de la competencia. Este análisis debe ser constante, ya que los riesgos evolucionan con el tiempo y con las dinámicas del mercado.
Monitoreo y Auditoría: el seguimiento y la auditoría interna constante del programa de cumplimiento coadyuvan a su correcta aplicación y a la identificación temprana de posibles infracciones, así como la corrección oportuna de comportamientos potencialmente ilegales.
Colaboración con Autoridades de Competencia: Las empresas pueden establecer una relación colaborativa con la autoridad de competencia, a fin de colaborar en la detección temprana de infracciones, así como también, en caso de infracciones cometidas, aporta conocimientos para el diseño de solicitudes de clemencia, en procura del beneficio de exoneración o reducción de multas.
La clemencia en El Salvador: Art. 39-A de la Ley de Competencia
En El Salvador, cualquier agente económico que haya incurrido o se encuentre incurriendo en una práctica anticompetitiva tipificada en el artículo 25 LC puede pedir clemencia para ser beneficiado con la exoneración de la multa que le sería aplicable o con la reducción de su monto, según se trate del primero, segundo o tercer aplicante.
Dicha solicitud debe presentarse por escrito ante el Superintendente de Competencia, previo al inicio de un procedimiento sancionatorio, o hasta antes de su apertura a pruebas, aportando elementos de convicción suficientes que permitan comprobar: (i) la existencia de la práctica anticompetitiva en la que ha participado y su naturaleza; (ii) información de la participación de los otros infractores; (iii) detalles de la práctica; (iv) su duración; (v) los productos (bienes o servicios) afectados y la dimensión geográfica.
A cambio de su colaboración, el primer solicitante obtiene la exoneración total de la multa resultante y el beneficio de no ser reportado para efectos de su inhabilitación por un año para ofertar en compras públicas; el segundo, una reducción de hasta el 50% de la multa resultante; y si es tercero, una reducción de hasta un 30% de la multa resultante. En caso del segundo y tercer solicitante, deberán aportar elementos probatorios relevantes y complementarios (es decir, no los mismos) a los proporcionados por el primero.
Las fases pueden sintetizarse así: (1) La presentación de la solicitud inicia un expediente separado del sancionador actual o por iniciar, y es clasificado como confidencial y reservado; (2) El Superintendente revisa si la información es precisa, relevante y veraz sobre la práctica anticompetitiva entre competidores revelada, pudiendo hacer prevenciones que, de no ser subsanadas, conlleva a la inadmisibilidad de la solicitud; (3) Con la admisión de la solicitud, se entrega un código de prioridad al solicitante, garantizando su orden de prelación respecto de otras solicitudes; (4) El Superintendente analiza los elementos de convicción aportados por el solicitante, y lo convoca al acto de suscripción de un acuerdo-compromiso (pudiendo este ser precedido de una reunión para definir aspectos del documento), en el cual se detallarán los alcances la cooperación necesaria, los compromisos adquiridos tanto por el solicitante como por el Superintendente; (5) Seguimiento al acuerdo-compromiso, por parte del Superintendente, quien puede hacer prevenciones al solicitante, en caso de incurrir en incumplimiento; (6) Cierre de la investigación y remisión, por parte del Superintendente, del informe sobre el estado de cumplimiento del acuerdo-compromiso al Consejo Directivo; (7) Resolución final del Consejo Directivo, el cual, ante un informe de incumplimiento del acuerdo-compromiso, valorará si ello amerita la pérdida del beneficio para el aplicante. En cambio, si el informe determina el cumplimiento del acuerdo-compromiso, deberá otorgarle el beneficio, según su código de prioridad y la propuesta del Superintendente, en función de la incidencia de la colaboración brindada.
El uso del programa de clemencia representa un ganar-ganar, por los alcances de sus ventajas, entre las que pueden considerarse:
1) Reducción de Riesgos Legales: Al prevenir, detectar e investigar las conductas ilícitas de un cártel, mediante la transparencia y denuncia interna, puede reducirse significativamente el riesgo de que una empresa enfrente sanciones millonarias por prácticas anticompetitivas y daños a la reputación;
2) Evita el impacto financiero por multas: Exonera de multas cuantiosas o las reduce en favor del agente agente económico que se acoge al programa;
3) Preserva la Reputación Corporativa: Al incorporar el componente de clemencia en su programa de cumplimiento, las empresas logran una reivindicación con su ética empresarial, y preservan su reputación comercial, porque se garantiza a los solicitantes de clemencia el anonimato y la certeza de su beneficio;
4) Fomenta condiciones de competencia en el mercado: La implementación de políticas antimonopolio, respaldadas por programas de cumplimiento y clemencia, contribuye a crear un entorno de negocio más justo y competitivo, lo cual beneficia tanto a las empresas como a los consumidores, porque propician la desestabilización de los cárteles, dando incentivos para su revelación, generando desconfianza entre ellos y logrando, también, disuadir a otros de establecer acuerdos colusorios; y
5) Incentivos para la Cooperación: Al ser una alternativa fuente de pruebas, los programas de clemencia reducen los costos públicos de la tramitación del procedimiento sancionador, ya que los denunciantes reconocen la violación de la norma y aceptan la sanción, acortando los plazos. Ello permite que las empresas minimicen los impactos de posibles sanciones, por medio de su exoneración o reducción, al cooperar con las autoridades.
En conclusión, un programa de cumplimiento integral debería contemplar aspectos como el programa de clemencia. Su oportuno conocimiento y dominio, podría ser la salida y respuesta más conveniente para el agente económico que reúna los presupuestos para acogerse al beneficio otorgado por el programa, en lugar de un largo procedimiento sancionador y, si fuera el caso, un todavía más prolongado proceso judicial que, según resulte, podría debilitar las finanzas empresariales y, peor aún, su reputación.
Artículo
Gobernanza y evaluación de las políticas públicas
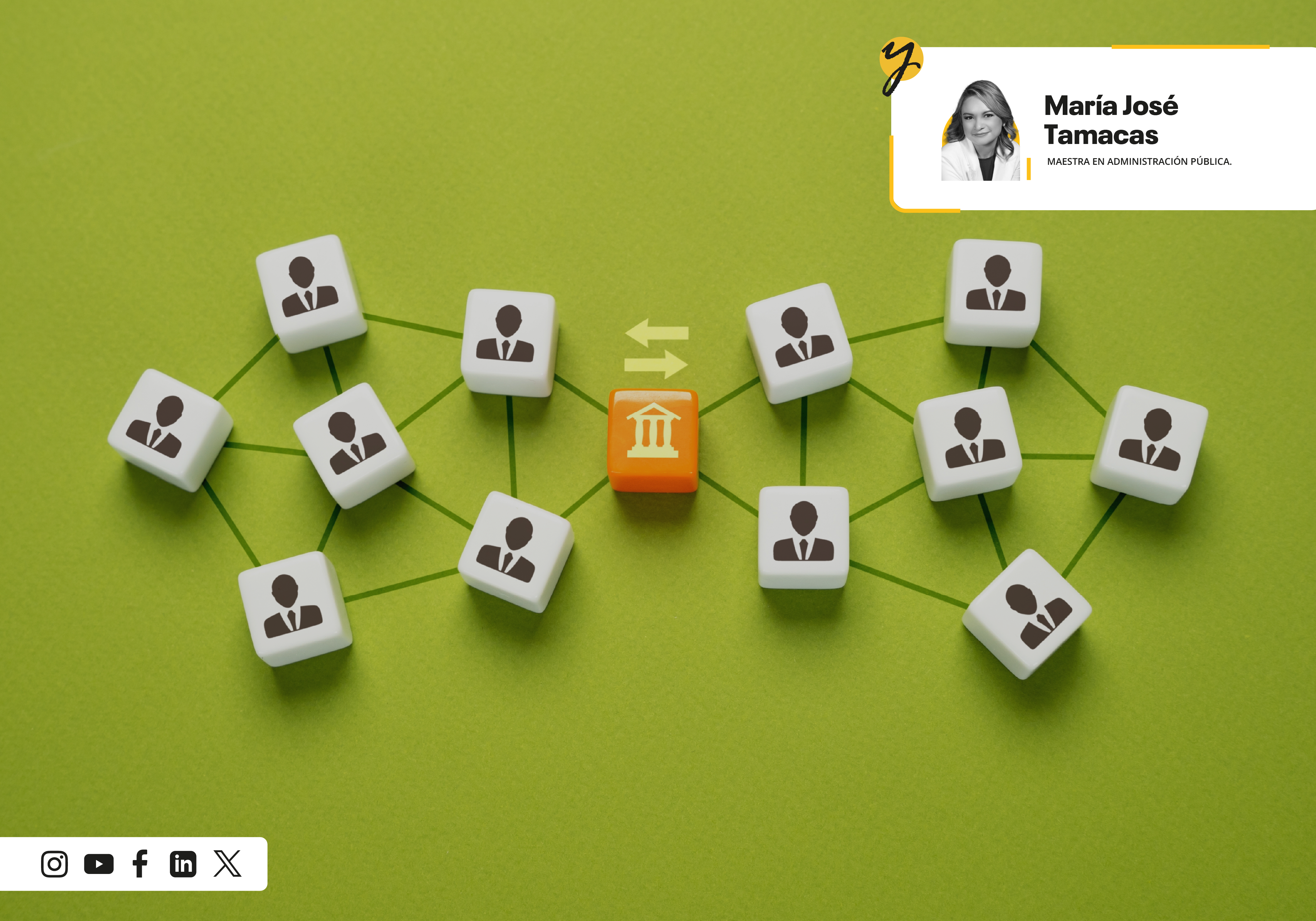
María José Tamacas | Maestra en Administración Pública
Se establece que los procesos de monitoreo no deben quedarse estáticos, las necesidades cambian y el hecho de exigir evaluación, ya sea por organismos internacionales, o por iniciativa propia de la administración pública, supone un avance de verificación de resultados de la toma de decisiones.
¿Qué pasa cuando gobierno y actores sociales se encuentran? Algunos pensarán en una disputa. Pero hay otra versión más amigable de la situación: se llama “gobernanza”. La participación ciudadana a través de organizaciones, gremios o cualquier otro tipo de asociación puede convertir una Política Pública buena en una todavía mejor.
Veamos el caso de los ciclistas en Argentina: era 2012 y en el país del sur ya se vendían más bicicletas que autos usados. La comunidad ciclista ha tenido un fuerte impacto en las políticas gubernamentales a lo largo de los años. Tanto así que el país cuenta ya con 4 mil bicicletas y 400 estaciones de recogida como parte del sistema Ecobici. Esto pasa cuando un gobierno, independientemente de su signo político, abre las puertas a la ciudadanía y les escucha con atención.
La clave de una buena gobernanza es la participación ciudadana que, “de forma organizada logran tener incidencia en las instancias que intervienen en la respuesta y satisfacción de sus necesidades” (Grégori, 2010, p. 29). No se puede esperar algo diferente, las decisiones de los gobiernos inciden de manera directa o indirecta en diferentes sectores. Su actuar puede ampliar derechos y puede transformar la agenda pública.
Si es bien entendida, la democracia lleva a gobernantes y ciudadanos a un punto inevitable de coincidencia: que las decisiones, las acciones, las leyes y los programas respondan con la mayor eficiencia posible a las personas beneficiarias.
La influencia del ciclismo en Buenos Aires se puede extrapolar a otras áreas de los asuntos públicos de cualquier país. Por ejemplo, Chile atraviesa un momento de discusión sobre la Ley de Etiquetado de Alimentos, un tema en el que seguramente podría encontrar buenas prácticas en otros países de América Latina
La contribución a una mayor gobernanza es un engranaje de los ciudadanos, las gremiales empresariales y profesionales, las agencias de cooperación y los mismos organismos financieros internacionales que aportan perspectivas valiosas en la formulación, implementación y evaluación de una política pública. Es cierto que los gobiernos tienen la decisión final. Es parte de las reglas democráticas, pero se deben verificar resultados esperados.
Participar – evaluar – mejorar
La participación de diferentes actores, puede ocurrir antes de formular la Política Pública, mientras está en ejecución o una vez ha finalizado. Cuando ocurre durante o después de la ejecución, hablamos de la fase de evaluación.
De manera general esta fase contribuye para:
1) la fundamentación sistemática de juicios sobre la política y su gestión;
2) la transparencia y control social;
3) el perfeccionamiento constante y
4) el aprendizaje y generación de conocimiento .
Es precisamente, el numeral dos que expone como coadyuva que el actor social pueda aportar en un proceso de monitoreo y evaluación de políticas/proyectos que tienen la finalidad de beneficiar a la misma población. Algunos autores establecen que esto es parte de una ola de evaluación denominada nueva gestión pública, es decir, Vedung (2012. P.5) “La evaluación pasó a formar parte de las grandes doctrinas de la gobernanza, como los modelos comprador-proveedor, la gestión orientada al cliente y la gestión orientada a resultados (gestión por objetivos)”. Una nueva era de evaluación en la Gestión Pública.
A estas alturas de la historia, uno pensaría que hacer un proyecto a escala nacional en el que se destinan recursos siempre ha llevado consigo una evaluación de resultados. Eso no siempre fue así.
En América Latina ha habido cuatro etapas de desarrollo en la temática: en un inicio, la evaluación de políticas públicas era casi nula. Fueron los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Caribbean Development Bank (CBD) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FID) quienes empezaron a demandar evaluaciones sobre los proyectos que financiaban (Feinstein, 2015, p. 218)
En los años 80, el nuevo elemento fue que las evaluaciones eran realizadas por extranjeros contratados por dichos organismos, siempre para proyectos internacionales; de manera que se fueron creando profesionales en el área para la región.
La tercera fase llegó en los años 90. Países como Chile, Colombia, Brasil y México se fueron interesando por los sistemas de evaluación a sus Políticas Públicas. Tanto así que, algunos de ellos instauraron en las Direcciones de Planificación Nacionales lo relacionado al monitoreo.
Es así como, en la cuarta etapa fue cuando los gobiernos comenzaron a preocuparse por la evaluación y surgió en la sociedad civil el interés por conocer, monitorear, evaluar y ver resultados de las políticas adoptadas. Esto era determinante para el “buen gobierno” (Op. Cit., 199).
De lo relacionado anteriormente, se establece que los procesos de monitoreo no deben quedarse estáticos, las necesidades cambian y el hecho de exigir evaluación, ya sea por organismos internacionales, o por iniciativa propia de la administración pública, supone un avance de verificación de resultados de la toma de decisiones.
En este proceso, evaluar trae implícito tres puntos: 1. Es un esbozo, en un inicio; en cuanto a la conveniencia, aplicabilidad y verdaderos beneficiarios de los proyectos y políticas. 2. Ayuda a que los recursos estatales se concentren en aquellas (políticas) que logren tener un impacto mayor en la población, donde a través de la evaluación sus resultados sean apropiados a lo que se pretende establecer. Y 3. Mejora en los servicios.
En consonancia con lo anterior, ¿Qué sería de un proceso evaluativo si no se toman en cuenta los aspectos a restablecer o regenerar? Precisamente, el objetivo es que, como Administración; se logre un avance y se detecten los desafíos a la hora de la aplicabilidad de cada una de las políticas, abriendo paso a garantizar una mejor calidad de vida de la población.
A manera de conclusión, el tema de monitoreo y evaluación ha ido cambiando con el devenir del tiempo, en América Latina los esfuerzos han ido aumentando por hacer énfasis en la necesidad de revisar las políticas y proyectos implementados, impulsando el desarrollo de metodologías, cuadros técnicos y publicación de avances. Dichas acciones devienen también en que se está trabajando por una nueva Gestión Pública, dirigida a aplicar de otra manera la gobernanza y gobernabilidad de los Estados, hablamos de una reingeniería de la intervención pública, donde el término “administrado” para referirse al ciudadano/a se deja de lado para constituirlo como el fin de la Administración Pública, siendo más conscientes de la articulación que debe pregonarse.
La transformación de un país se hace mediante la creación de Políticas Públicas acordes a la realidad nacional, donde los diferentes actores son protagonistas de las fases de identificación del problema, implementación, seguimiento y evaluación.
Sobre esta última fase recae la temporalidad de cada política, la posibilidad de replantearla; incluso, el inicio de un nuevo ciclo de invención. Mejorar la calidad de las mismas no es una opción, sino un imperativo.
Artículo
Año internacional de la paz y la confianza para consolidar los derechos humanos

Emma Patricia Muñoz Zepeda
Docente-Investigadora del Centro de Investigación Salud y Sociedad de la Universidad Evangélica de El Salvador
La cultura de paz es fundamental para el desarrollo de sociedades sólidas y confiables que permitan la resolución de conflictos a través del diálogo, escucha activa, tolerancia, participación y consensos.
El derecho a la paz es una lucha constante en nuestras sociedades con el objetivo de garantizar los derechos humanos, pilar fundamental de las naciones democráticas. Una realidad insoslayable son los diferentes problemas a nivel mundial que generan conflictos y barreras para el desarrollo de las sociedades en particular su incidencia se refleja en las poblaciones en condición de vulnerabilidad que requieren de una protección reforzada.
El contexto mundial invita a proclamar el 2025 el año de la paz y la confianza en aras de trabajar en la Agenda 2030 (ODS), con especial énfasis el objetivo 16 denominado paz, justicia e instituciones sólidas. Su eje central es promover el Estado de Derecho, acceso a la justicia y seguridad, este último aspecto bajo el marco de una vida libre de violencia como acciones estatales que permitan obtener una respuesta inmediata.
De acuerdo a la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 21 de marzo de 2024, estipula un aspecto relevante para el crecimiento de las naciones al establecer que la proclama arriba señalada se visualiza como un medio de movilizar los esfuerzos de la comunidad internacional para promover la paz y la confianza entre las naciones sobre la base, entre otras cosas, del diálogo político, las negociaciones, el entendimiento mutuo y la cooperación, a fin de lograr una paz, una solidaridad y una armonía sostenibles.
Es decir, generar cambios importantes y regresar al punto central la solidaridad y colaboración entre naciones colocando en el centro a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que sufren diferentes problemas sociales que pueden recibir una respuesta integral desde el marco jurídico sin perder de vista la dignidad humana.
En este sentido, Naciones Unidas señala que las injusticias estructurales, las desigualdades y los nuevos retos en materia de derechos humanos están dificultando aún más el logro de sociedades pacíficas e integradoras. Para cumplir el Objetivo 16 en 2030, es necesario actuar para restablecer la confianza y reforzar la competencia de las instituciones para garantizar la justicia a todo el mundo y facilitar unas transiciones pacíficas hacia el desarrollo sostenible. Lo antes mencionado se encuentra relacionado con los valores de la paz, la dignidad, los derechos humanos, la justicia por mencionar algunos.
Los derechos humanos como pilares de la democracia requieren de garantía y acciones concretas bajo un marco normativo apegado a los estándares internacionales, lo cual encuentra su asidero en lo indicado por Celestino Del Arenal al indicar que la paz y los derechos humanos se encuentran vinculados.
La cultura de paz es fundamental para el desarrollo de sociedades sólidas y confiables que permitan la resolución de conflictos a través del diálogo, escucha activa, tolerancia, participación y consensos. Naciones Unidas señaló en el día internacional de la convivencia en paz señaló que respecto a este término que no es sólo la ausencia de guerras. Es un conjunto de valores como el respeto a la vida, la libertad, la democracia, la educación, la tolerancia, la cooperación, la igualdad entre hombres y mujeres, o el respeto al medio ambiente. Para lograr estos valores es importante trabajar en diferentes aspectos el primero es la educación para generar cambios estructurales a fin de comprender que la mejor respuesta se encuentra a partir del diálogo y la obtención de mejores soluciones bajo el respeto de opiniones.
En segundo lugar, las naciones deben trabajar colocando en el centro a la persona humana bajo la diplomacia, un diálogo político abierto a escuchar todas las posturas y lograr acuerdos que beneficien a todas y todos.
Sobre este punto la directora general de la UNESCO señaló un aspecto importante en el 2024, el cual se mantiene vigente y reza de la siguiente manera: Promover la convivencia significa ante todo perpetuar la memoria de las atrocidades del pasado. Porqué no olvidar nunca la espiral mortal que puede engendrar el odio al prójimo significa recordar que el respeto a los demás sigue siendo la condición imprescindible para sentar las bases de la paz.
Es decir, la historia de las naciones es fundamental para la toma de decisiones y evitar la repetición de hechos atroces que entristecen y afectan a muchas familias. La dignidad humana es la base fundamental para el respeto de los derechos humanos y el desarrollo del proyecto de vida de cada persona. Que el 2025 bajo este lema sea la oportunidad de generar espacios de diálogo abierto en todos los estratos de la sociedad que nos permitan comprender bajo el eje de la fraternidad que todas las opiniones son importantes y deben ser respetadas para generar cambios sustanciales e innovadores para nuestros pueblos.
Artículo
El triángulo de protección de la innovación en El Salvador
La intersección entre la protección de datos, la ciberseguridad y la propiedad intelectual

Nathania García-Prieto | Socia Ecija El Salvador
En un contexto de cambio para la nación, centrados en la innovación y el progreso, estos tres pilares significan un compromiso por un ambiente seguro y fiable que fomenta la creatividad y el surgimiento de nuevas ideas.
El concepto de transformación conlleva cambios y, entre los más recientes y relevantes para el ecosistema creativo y digital, destacamos la entrada en vigor de las regulaciones siguientes:
La nueva Ley de Propiedad Intelectual, constituye un logro importante en la protección de la innovación y la creatividad en la nación. Su aprobación establece un punto de inflexión y un cambio significativo en el panorama legal salvadoreño y sienta las bases para un robusto incentivo de la innovación. Esta nueva ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en agosto de 2024 y, con sus 340 artículos, sustituyó a la ley anterior, que había sido vigente por más de 30 años y ya no se adaptaba a las necesidades actuales del mercado.
Ley de protección de Datos y Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, ambas aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador el mismo día, en noviembre de 2024. La aprobación de ambas normativas constituye un progreso considerable en la protección de la privacidad y la seguridad de la información en la nación.
Estas regulaciones implican el robustecimiento del marco jurídico, la concordancia con normas internacionales, la inyección de seguridad y confianza en los ciudadanos, e ineludiblemente, el estímulo y promoción de la innovación. Es evidente, en dichas normativas, que, debido a su naturaleza y novedad, existen ciertos elementos que demandan mayor claridad y amplitud, lo que supone grandes retos para todos en la ejecución, además de desafíos como la resistencia al cambio y, sobre todo, el cuidado impecable que la autoridad debe proporcionar, para que se logre el adecuado balance entre las medidas de protección y la atmósfera propia del desarrollo y la creatividad.
En el triángulo equilátero de protección del que hablamos, cada vértice representa una de estas tres áreas:
La Protección de Datos, constituye el fundamento en el que se forja la confianza. Al asegurar la privacidad y protección de los datos personales, se promueve la colaboración y la participación de todos. Es el pilar que define las normas esenciales para la gestión de información y, al acatar estas reglas, las compañías crean confianza en sus clientes y aliados comerciales, lo cual es esencial para la innovación.
La ciberseguridad y seguridad de la información, es el escudo defensivo. Al proteger los sistemas y datos de amenazas externas, se previene el hurto de derechos de autor y se salvaguarda la reputación de las compañías.
La protección a la Propiedad Intelectual: es el motor de la innovación. Al otorgar derechos exclusivos sobre las creaciones, se incentiva la inversión y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Es el vértice que representa a la innovación misma y al proteger las creaciones y desarrollos, se incentiva la inversión y por ende el desarrollo de nuevas tecnologías.
Cuando estos tres componentes se fusionan de forma eficaz, se genera un ecosistema favorable para la innovación. Las compañías pueden destinar recursos a la investigación y desarrollo sin miedo a que sus ideas sean sustraídas, los clientes confían en que sus datos están protegidos y los empresarios tienen la seguridad de que sus ideas estarán resguardadas, entre otros beneficios como la captación de inversión, el impulso de la competencia equitativa, el mejoramiento de la reputación nacional, entre otros.
Es posible destacar otros elementos relevantes de este triángulo de protección, como que los datos constituyen el cimiento de la innovación y, al ser anonimizados, se transforman en una valiosa fuente de información para la creación de nuevos productos, servicios y modelos empresariales fundamentados en la administración y el estudio de la información.
Por otro lado, el triángulo de protección trabaja conjuntamente para salvaguardar la información privada como las fórmulas, algoritmos y diseños industriales, que pueden estar fundamentados en datos personales.
Para entender mejor la protección que actualmente poseemos, podemos tomar como referencia la industria farmacéutica, dado que estas compañías destinan considerables cantidades de dinero a la investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Con las normativas recientemente aprobadas se salvaguarda la información clínica y la propiedad intelectual de las patentes, para asegurar la rentabilidad de estas inversiones.
Además, podemos hacer referencia a las plataformas digitales, que, al igual que las redes sociales y los buscadores, recopilan grandes volúmenes de información personal. Estas compañías deben asegurar la protección de estos datos mientras emplean los datos obtenidos para crear nuevos servicios y optimizar la experiencia del usuario.
Desafíos y oportunidades
La convergencia de las nuevas regulaciones mencionadas representa un gran logro para la nación en su compromiso con el desarrollo, sin embargo, como todo progreso, presenta nuevos retos y oportunidades que deben aprovecharse.
Como se apuntó al inicio, tal vez somos de la opinión que el desafío más grande es conseguir un balance entre la privacidad y la innovación, dado que se requiere encontrar el equilibrio seguro donde la protección no obstaculice la necesidad de emplear los datos para fomentar la innovación.
Además, es imprescindible fomentar la conciencia acerca de la rápida evolución de las tecnologías emergentes – como la inteligencia artificial y el blockchain-, obligando a los responsables de garantizar la seguridad de la información, la protección de datos y la propiedad intelectual a alinearse con ellas, dado que, por ende, las normas de estas regulaciones deben estar en constante cambio.
Finalmente, consideramos que la cooperación internacional tiene un impacto similar en la ciberseguridad, la protección de la información y la propiedad intelectual, dado que se necesita la comprensión y colaboración internacional para asegurar la consistencia de las regulaciones y evitar disputas en diferentes niveles.
Conclusión
En la época digital, la información se convierte en el recurso más preciado tanto para empresas como para individuos. Con el progreso tecnológico, la protección de este recurso se ha convertido en una prioridad. Por lo tanto, la protección de datos, la ciberseguridad y la propiedad intelectual son tres pilares esenciales que, a pesar de parecer muy diferentes a primera vista, concluimos que se complementan íntimamente para asegurar el correcto avance en nuestra ruta de modernización.
Es posible afirmar que El Salvador está mostrando un fuerte compromiso con la innovación, adoptando una actitud proactiva al establecer políticas y normativas que promueven la creatividad y el progreso tecnológico de una manera segura. A reserva de lo que puedan significar las transformaciones y retos futuros, el país sobresale a nivel regional por la implementación de soluciones innovadoras.
-

 Legalhace 4 días
Legalhace 4 díasCorte Suprema de Justicia abre convocatoria para la práctica jurídica 2025
-

 Legalhace 4 días
Legalhace 4 díasConsejo de la Judicatura capacita a jueces y personal jurídico sobre la Ley de Procedimientos Administrativos
-

 Economíahace 5 días
Economíahace 5 díasProyectan inversión de $136 millones para el Centro Histórico de San Salvador en 2025
-

 Economíahace 5 días
Economíahace 5 díasClima de negocios en El Salvador está en auge y atrae inversiones internacionales, dice presidenta de CEAPI
-

 Noticiashace 5 días
Noticiashace 5 díasMás de 400 fotomultas registradas en bulevar Monseñor Romero y la autopista a Comalapa en un mes
-

 Noticiashace 4 días
Noticiashace 4 díasAutoridades de Salud alertan sobre droga en forma de gomitas en colegios
-

 Economíahace 4 días
Economíahace 4 díasLas importaciones de vehículos y accesorios alcanzan cifras récord en 2024
-

 Artículohace 3 días
Artículohace 3 díasProgramas de clemencia: componente clave de los programas de cumplimiento
































