Artículo
LA DETENCIÓN PROVISIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL – EDICIÓN # 88
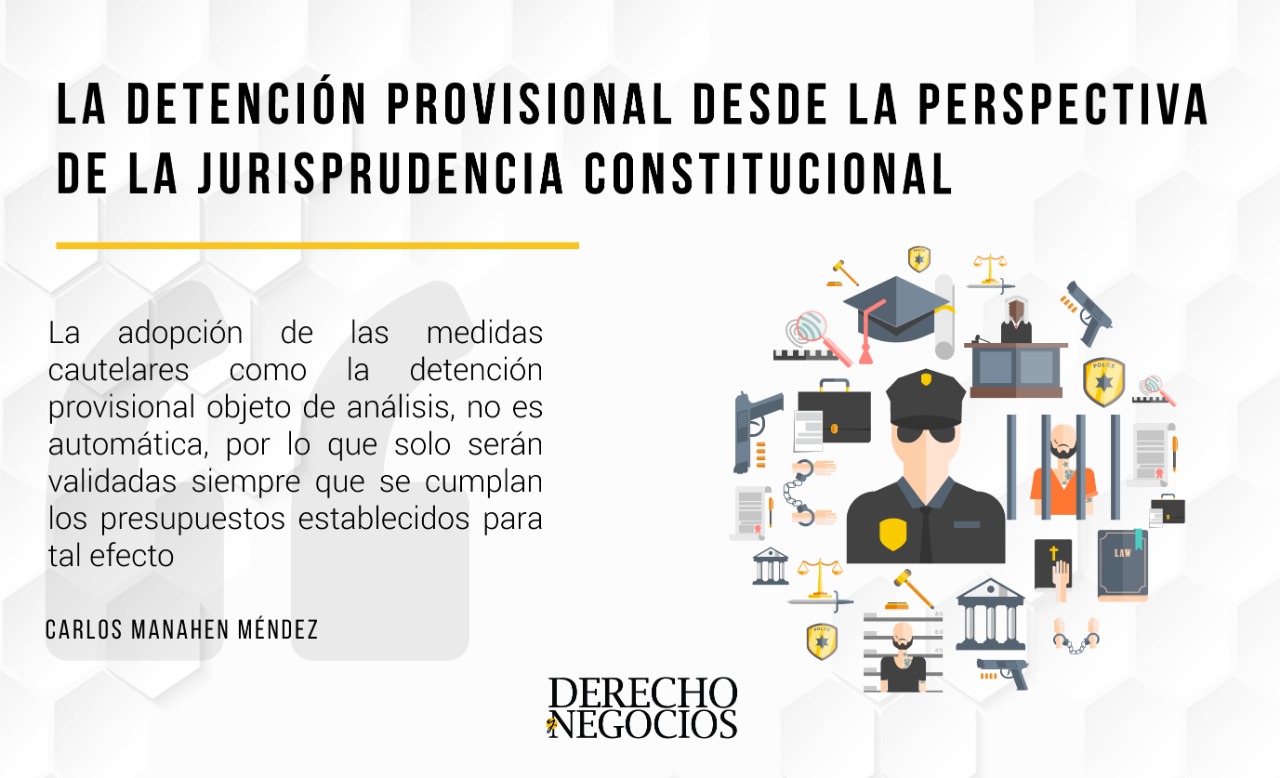
Por: Carlos Manahen Méndez, juez propietario del Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
INTRODUCCIÓN
Los aspectos que a continuación se esbozan están íntimamente vinculados con la medida cautelar de la detención provisional, fijados por la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte suprema de Justicia. Los que meticulosamente he extraído y seleccionado de dicha jurisprudencia, por estimar que son necesarios tomar en consideración al momento de adoptar y mantener una medida tan rigurosa que conlleva a la privación de uno de los derechos fundamentales de mayor importancia para toda persona, como lo es el derecho de libertad.
De ahí que tal selección tenga por objeto orientar de manera precisa no solo a los que se ven involucrados en el respectivo proceso donde dicha medida se aplica, sino también a la comunidad jurídica en general que tenga interés en la lectura y discusión de dichos aspectos y, en especial, a los estudiante de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
NATURALEZA JURÍDICA
La detención provisional en su esencia constituye una de las tantas medidas cautelares que se regula por nuestro ordenamiento jurídico, en este caso por el Código Procesal Penal, tendente a garantizar que todo proceso penal concluya en la forma que la ley lo manda. Siendo preciso tomar en consideración ciertos aspectos que constitucional y legalmente justifican su legítima adopción, por ser de entre dichas medidas la más gravosa que una persona contra quien se impone puede soportar.
Desde la perspectiva constitucional y de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional –v. gr., resoluciones del 16-IX2003 y 20-IV-2014, Incs. 4-2003 y 36-2014, respectivamente, se ha definido a las medidas cautelares como aquellas que se erigen como garantía de la eficacia de la tutela jurisdiccional, a manera de herramientas procesales tendientes a prevenir los riesgos que representa la dimensión temporal de un proceso, ya sea mediante la conservación de situaciones fácticas o jurídicas existentes en un momento determinado, la modificación de circunstancias para prevenir la continuidad o agravamiento de un daño; la suspensión de situaciones jurídicas contingentes que generan derechos adquiridos que sean incompatibles con la eventual sentencia o, bien, por el adelantamiento provisorio de una decisión.
Se sigue señalando por el Tribunal Constitucional que por tales motivos, las medidas cautelares deben cumplir con las características de necesidad, adecuación (correspondencia y congruencia con los efectos que podría acarrear una eventual sentencia) y eficacia.
De ahí que la Sala de lo Constitucional ha sostenido que la detención provisional es la medida cautelar más gravosa reconocida por nuestro ordenamiento jurídico, pues restringe un derecho fundamental – la libertad personal- de forma severa –mediante la reclusión de una persona en un establecimiento penitenciario.
Se señala que esta intromisión rigurosa en el derecho de una persona, está dispuesta en la Constitución, en tratados internacionales y en la ley, en atención a los demás derechos involucrados en la tramitación de un proceso penal y toda vez que se cumplan ciertas exigencias contenidas en los propios instrumentos normativos, ya indicados y derivados de las características reconocidas respecto de tal medida cautelar. Lo anterior implica que su adopción no es automática, siendo necesario atender a una serie de presupuestos que le dan legitimidad tanto a su adopción como a su posterior mantenimiento, como más adelante señalaré.
CARACTERÍSTICAS
Ha reiterado la Sala de lo Constitucional que la detención provisional es la medida cautelar con mayor grado de incidencia en el derecho de libertad personal reconocida por nuestro ordenamiento jurídico, pues lo restringe de forma severa mediante la reclusión de una persona en un establecimiento penitenciario.
Asimismo, sigue sosteniendo el Tribunal Constitucional que esta intromisión rigurosa en el referido derecho de una persona está dispuesta en la Constitución, específicamente en el art. 13, sobre la base del cual, y atendiendo además a lo dispuesto en los tratados internacionales y en la propia ley, se requiere para su imposición y mantenimiento que presente las siguientes características.
- JURISDICCIONAL. Esta debe ser decretada exclusivamente por una autoridad judicial, que además debe estar predeterminada por la ley y ser competente para ello.
- EXCEPCIONAL. Ello alude a la necesidad de su aplicación solamente en aquellos casos donde no existe otro mecanismo menos gravoso para lograr los mismos fines que se persiguen con la detención provisional. En otras palabras, la detención provisional no debe constituir la regla general en la determinación de la forma en que el imputado deberá enfrentar el proceso, pues, de conformidad con el principio de presunción de inocencia, la regla general debe ser el juzgamiento de las personas en libertad y solo excepcionalmente detenidas.
- PROVISIONAL.La detención provisional, como medida cautelar, no tiene vocación de perdurar indefinidamente en el tiempo, sino que es provisional en su naturaleza y no aspira jamás a convertirse en definitiva. Esta característica puede ser abordada desde dos aspectos: (i) mutabilidad (variabilidad y revocabilidad) de la detención provisional, derivada de la aplicación de la regla “rebus sic stantibus”, que consiste en el mantenimiento de la medida cautelar en tanto subsistan los presupuestos que justificaron su imposición; y (ii) temporalidad, referida a que su duración tiene un límite en el tiempo, de ahí, que sin necesidad de que exista un suceso posterior tiene un término que no puede sobrepasarse.
- INSTRUMENTAL. Es decir que ella no es un fin en sí misma, sino un mecanismo del que se sirve el proceso penal para garantizar la vinculación del imputado al mismo y asegurar la eficacia de la decisión definitiva que ponga fin a este.
Aparte de las características expresadas, debe tomarse en consideración que la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional debe de ser excepcional, es decir, aplicada únicamente en aquellos supuestos donde no existe otro mecanismo menos gravoso para alcanzar los mismos fines que con dicha medida se persiguen; consecuentemente, debe tenerse presente que la detención provisional no debe constituir la regla general en la determinación de la forma en que el imputado deberá enfrentar el proceso, pues, de conformidad con el principio de presunción de inocencia, la regla general debe ser el juzgamiento de las personas en libertad y solo excepcionalmente detenidas.
PRESUPUESTOS QUE LE DAN VALIDEZ A LA DETENCIÓN PROVISIONAL
Por lo que implica la medida cautelar de la detención provisional, es preciso que la adopción de la misma se encuentre debidamente motivada; constituyendo la motivación un requisito esencial para su imposición.
En tal contexto, el Tribunal Constitucional ha sostenido que la exigencia de motivar se deriva de los derechos de seguridad jurídica y de defensa, contenidos respectivamente en los artículos 2 y 12 de la Constitución; e implica por parte de la autoridad judicial respeto a los derechos fundamentales de los enjuiciados. Pues tiene por finalidad garantizar a las personas que pueden verse afectadas con una resolución judicial, conocer los motivos por los cuales el juez resuelve en determinado sentido y permitir impugnar tal decisión por medio de los mecanismos que la ley prevé para tal efecto.
A partir de ello se continúa sosteniendo: las autoridades judiciales tiene que exteriorizar las razones por las que resultaba procedente decretar la medida cautelar de la detención provisional u otra para garantizar el resultado del proceso. Evidenciando la finalidad procesal de la misma, pues en caso contrario, tal medida sería arbitraria porque violentaría el derecho a la presunción de inocencia, defensa y seguridad jurídica y por tanto la libertad física.
Es así que se reitera que la exigencia de motivación de una medida restrictiva de la libertad de las personas se cumple cuando para imponer la detención provisional, se establecen las razones que hacen procedente dicha medida cautelar –es decir, la concurrencia de los presupuestos procesales necesarios para adoptar tal restricción-.
Debe precisarse que esos presupuestos a los que se refiere la jurisprudencia constitucional son en lo relativo al “FUMUS BONI IURIS” O APARIENCIA DE BUEN DERECHO Y AL “PERICULUM IN MORA” O PELIGRO EN LA DEMORA; solo bajo la caracterización de dichos presupuestos se garantiza la aplicación excepcional de la detención provisional y no solo ésta, sino toda medida en el ordenamiento jurídico en general.
La apariencia de buen derecho consiste en un juicio de imputación o sospecha fundada de participación del procesado en el hecho punible atribuido. De manera que en este presupuesto, el juez analiza si la circunstancia por la que se instruye la controversia penal constituye un delito, y, además, si existen razones de juicio para sostener y concluir de manera provisional que el imputado es con probabilidad autor o participe del ilícito.
El peligro de la demora está referido en materia penal a la sospecha también fundada de peligro de fuga del acusado, y la consiguiente obstaculización de la investigación, amenaza a la seguridad de la colectividad y evasión a la acción de la justicia.
El temor apuntado puede determinarse a partir del examen de criterios objetivos y subjetivos. Los primeros aluden estrictamente al presunto delito cometido, como –entre otros- la gravedad y penalidad del ilícito. Los segundos están relacionados a las circunstancias personales del imputado, por ejemplo, sus antecedentes, arraigo, imposibilidad de huir al extranjero, su carácter y moralidad.
En consecuencia, afirma la Sala de lo Constitucional, que la resolución jurisdiccional en la que se decreta la detención provisional, obligatoriamente debe estar motivada en los dos presupuestos procesales mencionados, con el objetivo de dar a conocer el análisis de los elementos que justificaron la restricción a la categoría fundamental de libertad física.
La falta de motivación puede ser controlada por la vía de los recursos de revocatoria y apelación, así como por la vía constitucional a través del proceso de habeas corpus.
DETENCIÓN PROVISIONAL Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
La Sala de lo Constitucional ha determinado que la presunción de inocencia tiene una especial incidencia en el ámbito de las medidas cautelares, pues parte de la idea de que el inculpado es inocente y por tanto deben reducirse al mínimo –según proceda- la imposición de medidas restrictivas de derechos. Esto durante la tramitación de un proceso penal, a fin de que estas no se conviertan en penas anticipadas para el inculpado, siendo compatibles con las mismas siempre que estas se impongan por medio de una resolución motivada, en la que quede de manifiesto la finalidad perseguida, esto es la de aseguramiento de los fines del proceso.
Se añade que por lo anterior, al decretar una medida cautelar como la detención provisional debe advertirse: a) la existencia de indicios racionales de la comisión de un delito que permita sostener que el objeto del proceso no se va a desvanecer; b) que tenga un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que partan del imputado, dado que la prisión preventiva no puede tener carácter retributivo respecto a una infracción no declarada; c) su adopción y mantenimiento se conciben como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcional a la consecución de los fines. Es así que se precisa que la reflexión judicial –de las mencionadas exigencias- se concretará en la motivación del proveído por el cual se adopte la medida restrictiva.
Que es de esta forma que la jurisprudencia constitucional explica que aplicar la medida cautelar de la detención provisional, no significa condenar anticipadamente al imputado. Pues tal medida se le aplica a efecto de asegurar su presencia en el juicio, circunstancia que corresponde garantizar al Juez de la causa.
En otro orden se indica que la resolución judicial que ordena la detención provisional, debe incorporar explícita la motivación, porque si bien la presunción de inocencia es compatible con la adopción de medidas cautelares restrictivas o privativas de la libertad personal, solo pueden disponerse en concreto mediante resolución fundada en derecho.
De lo dicho por la expresada Sala, puede afirmarse entonces que una medida cautelar como la detención provisional, solo si se encuentra motivada en los presupuestos expresados. No deviene en contraria a la presunción de inocencia ni de ningún otro derecho fundamental de la persona contra quien se impone, pues en tal contexto, lo que se busca es que el proceso penal termine o concluya en la forma que la ley lo manda.
FINALIDAD DE LA DETENCIÓN PROVISIONAL
De manera sencilla, precisa la jurisprudencia constitucional que la privación de libertad como medida cautelar anticipada debe ser excepcional, en virtud que persigue fines preventivos y no sancionatorios, es decir, pretende asegurar la comparecencia del imputado a todos los actos del proceso, cuando el Juez considere que el imputado puede intentar evadir la justicia penal.
PLAZO DE DURACIÓN DE LA DETENCIÓN PROVISIONAL
A través de la jurisprudencia constitucional se han establecido parámetros generales que orientan la determinación de la duración de la detención provisional y así se ha señalado que esta: a) no puede permanecer más allá del tiempo que sea necesario para alcanzar los fines que con ella se pretende; b) no puede mantenerse cuando el proceso penal para el que se dictó ha finalizado; c) nunca podrá sobrepasar la duración de la pena de prisión señalada por el legislador para el delito atribuido al imputado y que se estima, en principio, es la que podría imponerse a este y d) tampoco es posible que esta se mantenga una vez superado el límite máximo temporal que regula la ley, que en el caso del ordenamiento jurídico salvadoreño es además improrrogable, por así haberlo decidido el legislador al no establecer posibilidad alguna de prolongación.
En cuando a la última circunstancia la jurisprudencia se refiere a lo actualmente dispuesto en el art. 8 Pr. Pn., el que en su inciso segundo reza: “ La detención o internamiento provisional deberá guardar la debida proporción a la pena o medida de seguridad que se espera y en ningún caso podrá sobrepasar la pena o medida máximas previstas en la ley, ni exceder el plazo de doce meses para los delitos menos graves y de veinticuatro meses para los graves, so pena de incurrir en responsabilidad penal. Esta regla no se aplicará mientras dure el trámite de extradición en el extranjero.”
En su tercer inciso la citada disposición legal continúa prescribiendo: “ La privación de libertad podrá extenderse mediante resolución fundada por doce meses más para los delitos graves, durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria.”
Es entonces la disposición legal en cuestión que dispone los límites temporales máximos de la detención provisional, así como la posibilidad de una prórroga de la misma. El cuál debe entenderse como tiempo máximo regulado para la detención provisional durante todo el proceso penal, es decir, desde su inicio hasta su finalización, con la emisión de una sentencia firme.
En torno a la prórroga del plazo que se indica en el inciso tercero del art. 8 Pr. Pn., debe considerarse que tal prórroga no es automática, por lo que debe encontrarse debidamente fundamentada, por una parte. Por otra, la forma en que debe interpretarse el plazo dispuesto para la continuidad de la detención provisional es a partir de la expiración del plazo respectivo -12 meses para delitos menos graves y 24 meses para los delitos graves- y no a partir de la emisión de la decisión que ordena la ampliación de la privación de libertad.
Precisa la jurisprudencia constitucional que los parámetros para enjuiciar la constitucionalidad de la duración de la detención provisional, no solamente están dispuestos en nuestra constitución y en la ley. Sino también en la legislación y jurisprudencia internacional, puesto que además son exigencias derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional suscrito y ratificado por El Salvador, a las cuales se ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha ido construyendo paulatinamente un estándar al que se asimila al que ha tenido desarrollo en la jurisprudencia constitucional salvadoreña.
En este orden se prevé que dicho tribunal regional ha establecido, en síntesis, que: a) existe una obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia; b) nadie puede ser privado de libertad sino de acuerdo a lo dispuesto en la ley; c) debe garantizarse el derecho de la persona a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad, en cuyo caso el Estado podrá limitar la libertad del imputado por otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas a la privación mediante encarcelamiento –derecho que a su vez obliga a los tribunales a tramitar con mayor diligencia y prontitud los proceso penales en los que el acusado este detenido-;y finalmente, que cuando la ley establece un límite máximo legal de detención provisional, luego de él no puede continuar privándose de libertad al imputado.
SUPUESTOS QUE JUSTIFICAN EL INCREMENTO O PROLONGACIÓN DEL PLAZO LEGAL DE LA DETENCIÓN PROVISIONAL
Como se apuntó de conformidad a lo dispuesto en el art. 8 Pr. Pn., los plazos legalmente fijados de duración de la detención provisional son: a) de doce meses para los delitos menos graves y b) de veinticuatro meses para los delitos graves.
En dicha disposición también se prevé la posibilidad de prolongar mediante resolución fundada el plazo de la detención provisional hasta por doce meses más en el caso de delitos graves, durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria.
En relación a dicha extensión de la detención provisional, la Sala de lo Constitucional ha sostenido que la habilitación legal prescrita en el inciso tercero del artículo 8 del Código Procesal Penal, de extender la detención provisional por doce meses más una vez agotado el plazo máximo dispuesto para dicha medida durante el trámite del proceso penal, se justifica en la imposibilidad de tener una sentencia definitiva firme antes de los doce o veinticuatro meses –según el tipo de delito- , dado que la sentencia emitida aún sea susceptible de impugnación o, porque una vez recurrida, en su trámite se alcanza ese límite. Es decir, la incorporación de ese tiempo adicional está dispuesta para la etapa de impugnación de la sentencia condenatoria, ya que en el referido inciso se señala que la privación de libertad “podrá extenderse durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria”. Con base en ello, únicamente frente a la ocurrencia de tales supuestos las autoridades judiciales estarán habilitadas para emitir una decisión que incremente los periodos de tal restricción.
Sobre este punto, también ha señalado el tribunal constitucional que la decisión judicial de prolongar el plazo de la detención provisional debe emitirse de forma oportuna. En tal sentido se ha dispuesto por la jurisprudencia constitucional que la decisión que aplique tal disposición legal debe emitirse de manera oportuna por la autoridad judicial que tenga a cargo el proceso penal. Esto es tomando en cuenta las necesidades que puedan advertirse dentro del mismo de extender la detención provisional, en razón de la interposición de los recursos dispuestos para impugnar la sentencia definitiva; porque solo de esa manera se podrá considerar que no han existido periodos sin una resolución judicial que legitime la restricción al derecho de libertad.
Se ha considerado además, que la obligación de verificación de las autoridades judiciales que tiene a su cargo un proceso penal respecto a los plazos de cumplimiento de la detención provisional, implica fundamentalmente cumplir con los tiempos dispuestos dentro del diseño del proceso penal para las distintas etapas del mismo. Pero si esto no resulta posible por las particularidades del caso, se deberá examinar que la restricción referida no rebase los términos legislativos previstos para su mantenimiento. De manera que, frente al transcurso del tiempo y llegada la fecha límite de la privación de libertad, la autoridad encargada del proceso deberá decidir sobre este aspecto, haciendo uso de las herramientas legales prescritas para ello. Se sigue señalando que en este punto, debe advertirse que en la etapa de los recursos, se establecen algunas reglas relativas a las decisiones que los tribunales deben emitir en el conocimiento de los mismos. Reglas que no inhiben de la obligación de pronunciamiento de dichas autoridades en cualquier momento que se suscite la necesidad de referirse a la condición del imputado respecto de su libertad, esto es, ampliando la medida cautelar en los casos que se tenga posibilidad legal para ello, o disponiendo su sustitución cuando se haya alcanzado el límite normativo.
Que es de esta forma que se fija por la jurisprudencia constitucional, las condiciones que legitiman la prolongación del plazo de la detención provisional. De ahí que tal extensión no sea automática, como la misma ley lo dispone, debe estar debidamente fundamentada, esto es, bajo los supuestos descritos.
EXCESO EN EL PLAZO LEGAL DE LA DETENCIÓN PROVISIONAL. CONSECUENCIAS
Según lo expuesto, no hay duda que el exceso en el plazo de la detención provisional, o lo que es igual, la superación del límite máximo de la misma dispuesto en la ley, conlleva a la inobservancia del principio de legalidad reconocido en el Art. 15 Cn. Y, específicamente en relación con las restricciones de libertad, en el art. 13 Cn., genera una vulneración a la presunción de inocencia, art. 12 Cn., y a la libertad física, Art. 2 Cn., en relación con el art. 11 Cn.
Implica entonces, que el exceso en el plazo legal de la detención provisional la desnaturaliza y la torna irrazonable y, por lo tanto, conlleva a una vulneración constitucional, debiendo, por consiguiente, cesar la restricción de libertad por ser inconstitucional. No obstante, ello no implica tal como lo ha señalado la jurisprudencia nacional e internacional –Sala de lo Constitucional y Corte Interamericana de Derechos Humanos-, que haya imposibilidad de decretar, de así estimarse procedente, cualquier otra medida diferente a la objetada –detención provisional-, que permita asegurar los fines del proceso penal. Pues el juzgamiento debe continuar y con ello es indudable que subsiste la necesidad de seguir garantizando la finalización del mismo y el efectivo cumplimiento de la decisión final que se dicte.
Sigue señalando la jurisprudencia constitucional a los mismos efectos, que no obstante la detención provisional se desnaturalice, la autoridad judicial sigue encargada de garantizar a través de un mecanismo diferente. Es decir, por medio de otro u otros de los medios de coerción dispuestos en la ley, el debido equilibrio que debe existir entre los intereses contrapuestos que se generan en el seno de un proceso penal –es decir, entre la libertad del imputado y la necesidad de garantizar el éxito del procesamiento-.
REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA DETENCIÓN PROVISIONAL. AUDIENCIA ESPECIAL. FUNDAMENTO
Como consecuencia del carácter excepcional, temporal, proporcional y necesario, la detención provisional, durante la sustanciación del proceso penal está sujeta a una revisión, que tiene por objeto verificar su continuación o la cesación de los elementos fácticos o bien jurídicos que fundamentaron su imposición. Debe precisarse que en el presente caso si bien se hace especial referencia a la detención provisional, tal revisión no es exclusiva o únicamente de la detención provisional, sino de toda clase de medida cautelar que en un momento determinado se adopte.
La revisión en cuestión, se lleva a cabo en audiencia que la mayoría de los tribunales han denominado especial –Audiencia especial de revisión de medidas cautelares-. Los artículos 343 y 344 del Código Procesal Penal, regulan la forma en que debe llevarse a cabo dicha revisión, señalándose que las partes, en cualquier estado del procedimiento, podrán solicitar la revisión de una medida cautelar sin perjuicio de la responsabilidad profesional, cuando la petición sea notoriamente dilatoria o repetitiva. Si la solicitud resulta procedente –por ser pertinente, no dilatoria ni repetitiva-, se citará o convocará a todas las partes a audiencia oral en el plazo de tres días contados a partir de su presentación, donde se decidirá sobre la continuación de la medida o su cesación. Debiendo precisarse que tal audiencia se celebrará con las partes que concurran, pero si quien no comparece es la parte solicitante, se tendrá por desistida su petición.
Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la audiencia especial de revisión de medidas cautelares tiene fundamento en las características propias de estas últimas, consideradas provisionales. Pero además, alterables y revocables durante el trascurso de todo el proceso, siempre que se modifiquen sustancialmente las condiciones en que originalmente fueron impuestas. Su reconocimiento por el legislador tienen por objeto establecer un mecanismo que no vuelva nugatorias las particularidades de las medidas cautelares. Que estas mantengan su naturaleza de instrumentos para asegurar la comparecencia del imputado al juicio y el resultado final del proceso.
Se prevé por consiguiente, que se trata de una audiencia oral y pública para verificar la continuación o cesación de los elementos fácticos y/o jurídicos que fundamentaron la imposición de una o de varias medidas cautelares y que puede celebrarse únicamente con quienes concurran.
Es preciso puntualizar que la revisión en cuestión, puede realizarse en cualquier estado o grado del proceso, incluso durante la tramitación del recurso de casación por la Sala de lo Penal, así lo dejó establecido la Sala de lo Constitucional al señalar que en la tramitación del proceso penal existe la posibilidad que durante la sustanciación del recurso de casación ante la Sala de lo Penal, se habilite con fundamento en el Código Procesal Penal la revisión de la medida cautelar impuesta al condenado, cuya sentencia aún no es susceptible de ejecución. Por ende el tribunal titular del proceso y encargado de dirimir el conflicto planteado a través de dicho medio impugnativo es el que, frente a una solicitud de revisión de medidas cautelares debe darle respuesta, a efecto de sujetar sus decisiones a lo establecido en el ordenamiento jurídico entero. En cuya cúspide, se ubica desde luego la normativa constitucional y por lo tanto, la protección a derechos fundamentales del procesado específicamente los de libertad personal, presunción de inocencia, audiencia, defensa y seguridad jurídica.
Recalca entonces la jurisprudencia constitucional, que si al tribunal encargado de resolver el recurso de casación se le requiere una audiencia de revisión de medidas cautelares, está en la obligación constitucional de procurarla en aras del respeto de los derechos del imputado cuya sentencia aún no se encuentra declarada firme. Esto es así porque en esa etapa procesal, es la autoridad jurisdiccional decisoria y responsable del curso del proceso penal y se encuentra el mismo en su instancia judicial. Por tanto, solo esta puede precisar la medida cautelar que mejor garantiza el resultado del proceso, ya sea manteniendo la impuesta por el tribunal o juzgado sentenciador, o variándola, según las necesidades que identificará.
La previsión anterior aconteció a raíz del cuestionamiento de la Sala de lo Penal en asumir tal competencia, a raíz de lo cual la Sala de lo Constitucional se vio en la necesidad incluso de hacer una interpretación del término “Juez”, precisando que pese a que el Código Procesal Penal –refiriéndose a la disposición que regula lo relativo a la revisión de medidas cautelares, en el caso actual el art. 344 Pr. Pn.-, contiene una locución semántica en referencia a “Juez” debe entenderse que, conforme a una interpretación constitucional garantista de todo el ordenamiento jurídico y fundamentalmente del derecho a la libertad física, tal expresión se refiere a toda aquella autoridad jurisdiccional competente en materia penal –sea unipersonal o colegiada- que al momento de la solicitud de revisión de medidas cautelares se encuentre tramitando el proceso penal. Es decir, que lo tiene bajo su dirección o custodia y por ende con facultades plenas para ejercer su función de juzgar y ejecutar lo juzgado y por tanto decidir respecto de la medida cautelar idónea.
A fin de concluir sobre este punto, es de reiterar entonces, tal como lo ha fijado la jurisprudencia constitucional, que con base en las características de la detención provisional a las que se ha hecho alusión y en virtud del principio “rebús sinc stantibus”, las medidas cautelares pueden ser modificadas a lo largo del proceso penal mediante una audiencia que garantice el principio contradictorio –audiencia de revisión de medidas cautelares-.
Lo anterior implica la necesidad de practicar la audiencia de revisión una vez que ha sido solicitada, a no ser que la solicitud devenga o sea calificada como impertinente, notoriamente dilatoria o repetitiva –cuestiones de forma-, en cuyo caso la petición para la celebración de la celebración de la audiencia podrá rechazarse. Significa entonces que no podrá denegarse la revisión de la medida cautelar bajo el argumento de no haber variado los presupuestos que originaron su imposición –cuestión de fondo-, como en muchos casos lo han resuelto diferentes Juzgadores. Puesto que para ello, es necesario escuchar las posturas de las partes, que se produzca el contradictorio en la respectiva audiencia, de lo contrario se produciría, tal como lo ha señalado la Sala de lo Constitucional, una vulneración a los derechos de defensa, audiencia y libertad física de la persona que se ve privada en sus derechos a consecuencia de dicha medida. Dicho en otros términos, por constituir la no variabilidad de las condiciones que originaron la imposición de una determinada medida cautelar una cuestión de fondo, tal circunstancia debe ser controvertida en audiencia, por lo que no puede ser una condición para determinar la procedencia o no de la celebración de una audiencia de revisión de medidas cautelares.
LA DETENCIÓN PROVISIONAL Y EL HACINAMIENTO PENITENCIARIO
Uno de los actuales aspectos a considerar en relación de la detención provisional y respecto del cual recientemente se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional, es el relativo al hacinamiento carcelario.
Al respecto, un comunicado de prensa de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que en promedio, treinta a cuarenta internos se alojan en un espacio que mide 10.2 metros cuadrados. Que eso supone cerca de punto veintiocho metros cuadrados por persona.
En otro orden, según informe basado en datos del Instituto para la Investigación de la Política Penal, se indica que El Salvador tiene las cárceles con mayor sobrepoblación de la región, seguido de Cuba y Panamá.
De ahí que la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se haya pronunciado al respecto, declarando inconstitucionales las condiciones en las abarrotadas prisiones del país, señalando que tales condiciones en las cárceles del país vulneran el derecho fundamental a la integridad personal de los reclusos. Se prevé concretamente, que las condiciones inhumanas en las que se encuentran los reclusos violan el art. 11 Cn., que concede a estos el derecho a una detención digna.
Que, a partir de lo resuelto por la expresada Sala de lo Constitucional, tal circunstancia está siendo considerada por los juzgadores como uno de los tantos fundamento para estimar la aplicación de medidas alternativas a la detención provisional, como lo es la imposición de dispositivos electrónicos, respecto de los cuales, lamentablemente, muy poco se hace uso.
IMPUGNACIÓN DE LA DETENCIÓN PROVISIONAL
Contra la resolución que decreta la detención provisional, procede en el ámbito ordinario los recursos de revocatoria y apelación, directa o subsidiariamente, pues nuestro Código Procesal Penal permite la utilización simultánea en un solo acto impugnativo de dos recursos cuando los mismos proceden contra una misma decisión –revocatoria con apelación subsidiaria- ; la apelación en este caso se sujeta a un tratamiento procesal especial, tal como lo establece el art. 341 Pr. Pn. En caso que a la detención provisional le precede una violación a un derecho fundamental como la falta de fundamentación, puede acudirse al proceso constitucional de habeas curpus.
CONCLUSIÓN
Los Jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional se encuentran facultados para decretar las medidas cautelares que resulten necesarias e idóneas para garantizar los resultados de un proceso, es decir, la eficacia de la sentencia que resuelva acerca del fondo del mismo. Entre las cuales se encuentra la medida cautelar de la detención provisional que puede ser adoptada en un proceso penal. De esta manera se evita que se realice actos que impida o dificulten la satisfacción de la pretensión objeto de dicho proceso, como puede ser la ocultación o sustracción a la acción de la justicia por parte de un procesado que finalmente resulte con un fallo de condena, tornando inocua la administración de justicia.
Ahora bien, la adopción de las medidas cautelares como la detención provisional objeto de análisis, no es automática. Por lo que solo serán validadas siempre que se cumplan los presupuestos establecidos para tal efecto, de ahí que como ha sido explicado, la detención provisional no puede constituir la regla general según lo exigen las diversas normas de carácter nacional e internacional. Siendo la adopción de esta medida de carácter o forma excepcional; por ello los jueces, para decretar la detención provisional deben motivarla, justificar la necesidad de mantener detenido a la persona procesada, a fin de garantizar la eficacia del proceso penal, esto es, sobre los presupuestos del fumus boni iuris y el periculum in mora.
Consecuentemente, los anteriores conceptos, como se dijo, están estrictamente vinculados con una de las medidas cautelares de mayor aplicación en un proceso penal –la detención provisional-, y que a pesar de que, como se puntualizó, su adopción es de carácter excepcional, en la práctica se ha vuelto la regla general. Lo que ha provocado como se ha señalado un hacinamiento carcelario que ha llevado a una serie de violaciones a derechos fundamentales de los reclusos, dada las condiciones inhumanas en las que se encuentran. De ahí que se torne necesario conocer con precisión los fundamentos constitucionales que le dan validez o legalidad a la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional, a fin de que su adopción verdaderamente cumpla con el estándar constitucional requerido y, consecuentemente, responda a los fines procesales para los cuales se requiere. Que es de esta forma que, como se ha señalado, los aspectos que en este ensayo se han plasmado tiene su génesis en diversos pronunciamientos emitidos por la Sala de lo Constitucional de la corte suprema de Justicia, específicamente fijados en las revistas de Líneas y Criterios Jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional correspondientes a los años dos mil diez, dos mil trece y dos mil quince.

Artículo
Derecho municipal: Pasado, presente y futuro
Arturo Rico Francia | Abogado y Notario | Especialista en Derecho Municipal
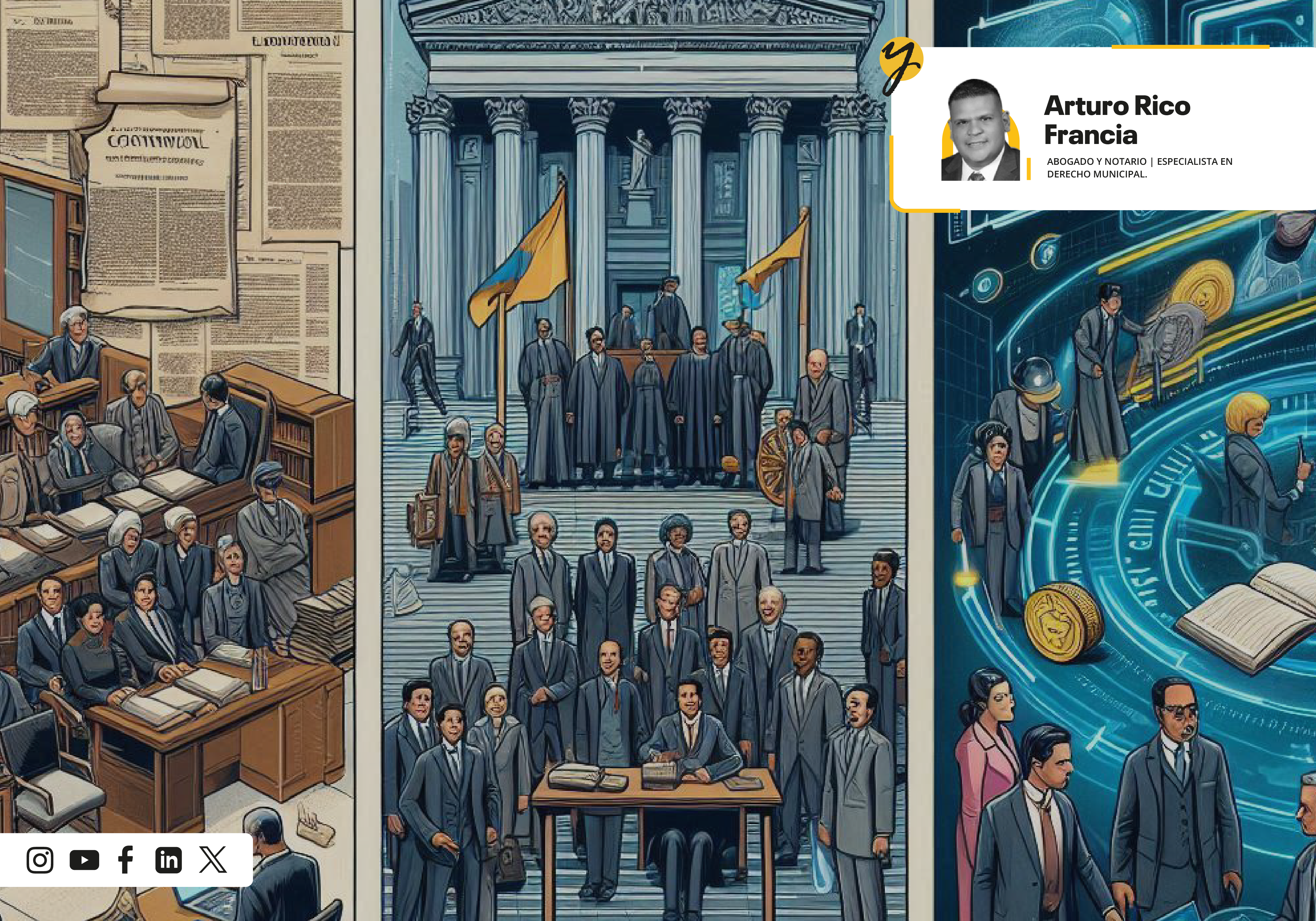
La reforma territorial distrital, para El Salvador, representa un paso fundamental hacia la eficiencia y modernización del Estado, permitiendo lograr una optimización de los recursos con que cuentan los distritos que ahora conforman un municipio.
En mis años como estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas, siempre me llamó la atención que dentro del pensum de materias no existiera una cátedra específica sobre derecho municipal, a pesar de que, desde muchos años antes, ya se encontraba en vigor un Código Municipal que derogó la legislación previa en la materia, promulgada el veintiocho de abril de mil novecientos ocho y todas sus reformas posteriores, unificando la normativa en un solo cuerpo legal, con la única excepción de las tarifas de arbitrios municipales que permanecieron vigentes.
Pasado y algunos antecedentes históricos del derecho municipal
Desde su promulgación en 1986, el Código Municipal no solo ha regulado la actividad interna de las municipalidades en El Salvador, sino también su relación con los ciudadanos dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales. A partir de los principios establecidos en este cuerpo normativo, surgieron otras leyes con el propósito de regular con mayor precisión los derechos y obligaciones tanto de los municipios como de sus habitantes. Ejemplo de ello es la Ley General Tributaria Municipal, promulgada en 1991, así como la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones, además de una amplia variedad de ordenanzas municipales y sentencias definitivas en materia constitucional y contencioso-administrativa. En su conjunto, estos desarrollos han convertido el Derecho Municipal en un verdadero desafío para quienes lo hemos estudiado, aplicado y, en muchas ocasiones, defendido.
En mi experiencia profesional y personal, al haber ocupado el cargo de Gerente Legal de la entonces Alcaldía Municipal de San Salvador, tuve la oportunidad de conocer de primera mano la complejidad y relevancia del Derecho Municipal. En el ejercicio de mis funciones, debí analizar sus disposiciones de manera cotidiana, ya fuera para emitir opiniones jurídicas ante el Concejo Municipal o para satisfacer las necesidades legales de las distintas dependencias municipales. Esto me permitió constatar que el derecho municipal tiene una aplicación diaria en la administración pública local, desde los temas más básicos hasta los más complejos. Por ello, todos los funcionarios municipales deben poseer un conocimiento integral de esta rama del derecho y sus fuentes normativas, a fin de aplicarlas conforme a las necesidades de los municipios y de los ahora distritos.
Transformaciones en el derecho municipal salvadoreño en el presente
El derecho municipal en El Salvador ha experimentado cambios significativos debido a diversas iniciativas impulsadas tanto por el Órgano Ejecutivo como por la Asamblea Legislativa. Un claro ejemplo es la promulgación de la Ley de Reestructuración Municipal, la cual redujo el número de municipalidades de 262 a 44, consolidando las antiguas municipalidades como distritos dentro de nuevas jurisdicciones. Esta reestructuración plantea desafíos importantes, como la unificación de ordenanzas municipales, dado que, en muchos casos, existen múltiples regulaciones sobre la misma materia. Como resultado, la armonización de la normativa municipal es un proceso indispensable para garantizar la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa.
La reforma territorial distrital antes mencionada, para El Salvador representa un paso fundamental hacia la eficiencia y modernización del Estado, permitiendo lograr una optimización de los recursos con que cuentan los distritos que ahora conforman un municipio, lo cual permite que al concentrar sus ingresos en un fondo común, pueda satisfacer más necesidades de la población de muchas de las anteriores municipalidades que en ese momento no tenían acceso a muchos servicios públicos, lo cual permite que los mismos estén más cerca de los ciudadanos a través de un modelo de descentralización administrativa mucho más efectiva.
Al reorganizar la estructura territorial con un enfoque basado en la proximidad y necesidades reales de la población, se reduce la burocracia, se optimizan recursos y se garantiza una respuesta más ágil en áreas clave como aseo y ornato, salud, educación, infraestructura y seguridad. Este proceso no solo fortalece la autonomía y capacidad de la gestión local, sino que también fomenta un desarrollo más equitativo, permitiendo que cada municipio administre mejor sus recursos. En un país donde las dinámicas poblacionales han cambiado significativamente, la reforma distrital no es solo una modernización geográfica, sino una transformación estructural que acerca el gobierno a la gente y mejora su calidad de vida.
En la misma línea de cambios estructurales, la reciente promulgación de la Ley para la Creación de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos establece una nueva institución con competencias directas en los municipios que no cuenten con la capacidad suficiente para realizar la recolección de desechos. Según lo dispuesto en esta ley, la nueva autoridad recibirá el 50% de los ingresos municipales obtenidos por tasas relacionadas con servicios de aseo, limpieza y recolección de desechos sólidos, lo que implica una reconfiguración en la administración de estos servicios. Como consecuencia, las normativas municipales existentes deberán armonizarse con esta nueva legislación para permitir una gestión coordinada entre las municipalidades y la nueva entidad. Este proceso es una manifestación clara de la constante evolución del derecho municipal, que debe adaptarse a las realidades presentes sin perder de vista su proyección futura.
El futuro del derecho municipal en El Salvador
Para comprender el futuro del derecho municipal, es fundamental analizar los cambios mencionados y evaluar sus implicaciones a largo plazo. La dinámica con la que se están transformando las instituciones estatales y la creación de nuevas entidades con competencias sobre asuntos tradicionalmente municipales sugieren que las alcaldías podrían evolucionar hacia un rol más limitado, centrado en la gestión de ciertos servicios públicos como el mantenimiento de parques y zonas verdes, limpieza de calles, alumbrado público y videovigilancia.
Asimismo, podría plantearse la creación de un Registro Nacional del Estado Civil, que en una posible fusión con el Registro Nacional de las Personas Naturales, centralizaría una función históricamente reservada a cada municipio. Esta centralización permitiría establecer criterios uniformes para la tramitación de procesos de filiación familiar y otros procedimientos registrales, optimizando la eficiencia administrativa. Además, la digitalización de estos servicios facilitaría su acceso a los salvadoreños en el exterior, permitiéndoles realizar trámites de manera remota sin necesidad de acudir a consulados, lo que agilizaría los procesos y reduciría costos.
Conclusión
El derecho municipal parece estar encaminado a regular únicamente asuntos específicos, lo que podría dar lugar a la codificación de sus disposiciones en un solo Código Municipal que unifique la normativa dispersa. Aunque el final de las municipalidades, tal como han sido conocidas por más de un siglo, no parece inminente, es innegable que la evolución del Estado salvadoreño ha reducido progresivamente el protagonismo de las administraciones municipales. En este contexto, el reto para los profesionales del derecho será seguir adaptándose a estas transformaciones y contribuir activamente a la consolidación de un modelo de gestión pública eficiente y acorde a las necesidades de la población.
Artículo
IUSPUBLIK: Liderazgo en derecho tributario municipal y su impacto en la modernización legal

El derecho municipal en El Salvador ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, pasando de ser un área poco explorada a convertirse en un pilar esencial para la regulación de la actividad económica y administrativa en los municipios. En este contexto, el despacho legal IUSPUBLIK ha desempeñado un papel clave en la especialización y consolidación del derecho tributario municipal, sentando precedentes en la materia y estableciéndose como un referente en la asesoría legal tanto para empresas como para instituciones públicas.
Desde su fundación, IUSPUBLIK se propuso innovar en el ámbito del derecho administrativo y municipal, ofreciendo asesoría especializada a empresas, bancos y comercios que enfrentaban nuevas regulaciones en cuanto a impuestos, licencias y permisos municipales.
“Nuestro despacho es, probablemente, la primera firma en El Salvador que decidió enfocarse en la dinámica gubernamental y, en particular, en el derecho municipal. En los años 90, este era un campo poco explorado, pero vimos la necesidad de brindar asesoría legal en un área que estaba cobrando relevancia”, comenta el Dr. Ricardo Mena Guerra, socio fundador de la firma.
A medida que las empresas comenzaron a recibir exigencias tributarias municipales, IUSPUBLIK se convirtió en un aliado estratégico para garantizar que estas regulaciones se aplicaran conforme a la ley, evitando cobros indebidos y asegurando la correcta aplicación del Código Municipal y la Ley General Tributaria Municipal.
Retos y transformación del derecho municipal en El Salvador
El crecimiento del derecho municipal trajo consigo desafíos significativos, tanto para las empresas como para los municipios, que en muchos casos implementaban regulaciones sin una base legal sólida. En este sentido, IUSPUBLIK ha trabajado en la clarificación y aplicación de la normativa, logrando precedentes jurídicos clave.
“Durante los primeros años, detectamos que muchas obligaciones tributarias municipales carecían de respaldo legal. Gracias a nuestro trabajo, logramos que los tribunales contencioso-administrativos reconocieran estas irregularidades y emitieran fallos que hoy sirven como guía para la correcta relación entre los municipios y los contribuyentes”, explica el Dr. Mena Guerra.
Uno de los casos más emblemáticos liderados por la firma fue el caso 2-2006 ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en el cual se declaró la nulidad absoluta de una determinación tributaria municipal debido a la omisión del procedimiento legal previo. Este fallo marcó un hito en la aplicación del derecho tributario municipal en el país.
Más recientemente, en 2025, IUSPUBLIK obtuvo una sentencia histórica en favor de los fondos de inversión, estableciendo que estos están exentos del pago de impuestos municipales por mandato legal. “Este caso representa un hito, ya que por primera vez se estableció judicialmente una exención específica para este tipo de inversión, brindando mayor certeza jurídica a los actores del sector financiero”, detalla el Dr. Mena Guerra.
Innovación y modernización en la práctica legal
A lo largo de los años, IUSPUBLIK ha mantenido un enfoque innovador en su práctica, no solo en la litigación y la asesoría jurídica, sino también en la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar sus procesos.
“Fuimos el primer despacho en obtener, a inicios de 2024, una certificación internacional en el uso de tecnología e inteligencia artificial aplicada al derecho. Esta certificación, otorgada por Ubatec, nos ha permitido mejorar nuestros procesos internos y ofrecer asesorías más ágiles y precisas”, destaca el Dr. Mena Guerra.
La aplicación de inteligencia artificial en la práctica del derecho ha permitido a la firma analizar de manera más eficiente la normativa municipal y desarrollar estrategias jurídicas basadas en datos. Asimismo, la digitalización de documentos y procesos ha facilitado la interacción con clientes y tribunales, reduciendo tiempos de respuesta y optimizando la gestión de casos.
Formación y desarrollo profesional en derecho municipal
El derecho municipal ha ganado relevancia dentro del campo del derecho administrativo, y cada vez más abogados buscan especializarse en esta área. Para el Dr. Mena Guerra, la formación académica y la experiencia práctica son fundamentales para el desarrollo de nuevos profesionales en esta rama.
“Afortunadamente, en El Salvador ya contamos con universidades de prestigio que ofrecen maestrías en derecho administrativo. En algunas de ellas tengo el honor de ser catedrático. Sin duda, estas opciones académicas son una excelente vía para la especialización en esta materia”, menciona.
IUSPUBLIK también ha promovido la investigación y el análisis jurídico, contribuyendo con publicaciones especializadas y participando en foros nacionales e internacionales sobre derecho municipal. “Desde sus inicios, nuestro despacho ha impulsado el estudio y la investigación en esta rama del derecho. Hoy, la nueva generación de abogados en nuestra firma ha fortalecido aún más esta visión, consolidando un enfoque académico y práctico que beneficia a nuestros clientes y a la comunidad jurídica en general”, añade el Dr. Mena Guerra.
El futuro del derecho municipal y la evolución de IUSPUBLIK
El derecho municipal en El Salvador sigue en constante evolución, con reformas y regulaciones que buscan modernizar la gestión administrativa y tributaria de los municipios. En este sentido, IUSPUBLIK se mantiene a la vanguardia para garantizar que estas normativas sean aplicadas de manera justa y equitativa.
“Uno de los principales retos en la actualidad es la implementación de nuevos esquemas normativos, como el régimen especial del Centro Histórico, que ha introducido requisitos y permisos adicionales para los contribuyentes. En este contexto, nuestra asesoría se vuelve esencial para garantizar el cumplimiento adecuado de la normativa”, indica el Dr. Mena Guerra.
La firma también apuesta por la resolución alternativa de conflictos como un mecanismo eficiente para evitar litigios innecesarios y reducir la carga de los tribunales. “Desde nuestra perspectiva, el futuro del derecho administrativo y municipal en El Salvador debe enfocarse en la autorregulación de los administrados, el fortalecimiento de los medios alternativos de solución de conflictos y la resolución de controversias en sede administrativa, evitando litigios innecesarios salvo en casos excepcionales”, explica.
IUSPUBLIK ha logrado consolidarse como un referente en derecho tributario municipal en El Salvador, combinando experiencia, innovación y un enfoque académico sólido. Su trayectoria en la defensa de los derechos de los contribuyentes y la modernización de la normativa municipal ha marcado un antes y un después en la relación entre empresas y municipalidades.
“La especialización en derecho municipal nos ha permitido no solo resolver problemas específicos de nuestros clientes, sino también contribuir al desarrollo jurídico del país. Hoy, más que nunca, seguimos comprometidos con brindar asesoría de calidad y con impulsar un marco normativo justo y eficiente”, concluye el Dr. Mena Guerra.
Con una visión de futuro enfocada en la digitalización, la resolución alternativa de conflictos y la formación de nuevas generaciones de abogados especializados, IUSPUBLIK continúa siendo un actor clave en la modernización del derecho municipal en El Salvador.
IUSPUBLIK: Formación continua en busca de la excelencia
El equipo de IUSPUBLIK ha consolidado su liderazgo en derecho municipal en El Salvador gracias a su enfoque en la formación continua y el desarrollo profesional. La actualización constante y la sinergia entre sus especialistas les permite ofrecer asesoría precisa y actualizada a sus clientes.
El derecho municipal es un área en constante cambio, lo que exige un monitoreo riguroso de las nuevas regulaciones. “Siempre debemos estar pendientes de las publicaciones del Diario Oficial, pues ahí aparecen las nuevas normas, pero también las bases de datos y la práctica constante en la materia nos permite estar actualizados sobre las mismas”, explica el Dr. José Adán Lemus.
Formación y desarrollo del equipo
En IUSPUBLIK, la capacitación es clave para garantizar la excelencia en el servicio. El despacho apoya a sus abogados en su crecimiento profesional, brindando facilidades para la realización de estudios de posgrado.
“IUSPUBLIK se ha caracterizado por apoyar a los miembros del equipo para la capacitación continua, brindando apoyo financiero y balanceando el trabajo y los estudios. Yo inicié y terminé mi estudio de maestría y doctorado con este apoyo. De la misma forma han estudiado o están estudiando sus maestrías otros compañeros”, destaca el Dr. Lemus.
Trabajo en equipo y calidad del servicio
La especialización de cada miembro del equipo permite complementar enfoques y ofrecer soluciones estratégicas.
“Todos los compañeros nos complementamos dado que las áreas de especialización o de afición son variables. La comunicación fluida y la posibilidad de discutir técnicamente los casos nos permite presentar mejores soluciones a nuestros clientes”, menciona el Dr. Lemus.
Estrategia para el crecimiento del equipo
El despacho incentiva el estudio en diversas áreas del derecho municipal, como tributario, sancionatorio, permisos y organización administrativa.
“IUSPUBLIK incentiva a que todos sus miembros continúen estudiando en los temas que les apasionan. Algunos están estudiando sus maestrías, otros ya las concluyeron y uno está a punto de finalizar su segunda carrera -contabilidad-. Cuando las personas trabajan en lo que les gusta, buscan la excelencia para brindar lo mejor a los clientes”, concluye el Dr. Lemus.
Gracias a su enfoque en formación y especialización, IUSPUBLIK continúa siendo un referente en derecho municipal y administrativo en El Salvador.
IUSPUBLIK: Un equipo especializado en derecho municipal
El despacho IUSPUBLIK se ha consolidado como un referente en derecho municipal en El Salvador, gracias a la experiencia y especialización de su equipo jurídico. Con una combinación de abogados con más de 25 años de trayectoria y profesionales jóvenes que han desarrollado su carrera en esta área, el equipo se distingue por su capacidad analítica y compromiso con la excelencia.
“El equipo especializado en derecho municipal en el despacho lo conforma una mezcla entre abogados con experiencia de más de 25 años y abogados que comparativamente son más jóvenes pero que ya tienen años realizando esta labor también. Todos con alta capacidad de análisis, muchas ganas de trabajar y el compromiso por el trabajo bien hecho”, explica el Dr. Henry Orellana Sánchez.
Dentro del despacho, los abogados encargados de derecho municipal se enfocan en el estudio, seguimiento y preparación de casos, sometiendo a discusión aquellos aspectos que presentan mayor complejidad. “En la oficina contamos con un grupo de abogados que su principal labor es el estudio, seguimiento y preparación de los casos municipales. Ellos hacen el seguimiento diario de estos y someten a discusión aquellas decisiones que implican mayor novedad proponiendo soluciones a las mismas”, añade el Dr. Orellana Sánchez.
Para quienes desean integrarse a esta especialidad, el despacho prioriza profesionales éticos, con vocación de aprendizaje y excelencia. “En la mayoría de los casos, los abogados de la oficina se han unido antes de graduarse y en IUSPUBLIK han crecido y adquirido experiencia”, destaca.
Gracias a su estructura especializada y comunicación directa, el equipo logra una eficiente coordinación en la resolución de casos. “Cada abogado va adoptando los temas con los que más tiene afinidad y de esa forma adquiere mayor experiencia en los temas que le gustan o prefiere”, concluye el Dr. Orellana Sánchez.
Artículo
Cumplimiento regulatorio municipal: una de las claves para el éxito empresarial
Héctor Josué Deras Argueta | Asociado Senior Benjamin Valdez & Asociados

Entre los impuestos más conocidos a nivel nacional, podemos destacar las inscripciones como contribuyentes, declaraciones anuales de impuestos, licencias de funcionamiento y licencias especiales, como son la venta de bebidas alcohólicas, colocación de rótulos, entre otras.
¿Cuál es su historia?
Para responder esta interrogante es necesario retroceder hasta la antigüedad a los tiempos de las civilizaciones como la del Antiguo Egipto, en donde los ciudadanos estaban obligados a pagar impuestos al faraón, quien ejercía el control absoluto sobre el pueblo. En la Antigua Grecia, los impuestos se aplicaban principalmente a los ciudadanos con mayor riqueza, y se gravaban propiedades como viviendas, vinos, y esclavos. Los fondos recaudados servían para financiar principalmente los gastos militares. En la Antigua Roma, se imponían obligaciones principalmente a aquellas personas dedicados a la agricultura, las importaciones y exportaciones. Con lo recaudado se construyeron caminos y construyeron edificios y acueductos.
¿De dónde surge la potestad municipal?
Para entrar en contexto, es fundamental entender qué son las municipalidades y cuál es su potestad regulatoria.
En primer lugar, los municipios tienen un origen constitucional, lo que significa que están basados en un marco normativo. A partir de esta base, se desarrolla un conjunto de normas secundarias que incluyen los principios referentes a la organización, funcionamiento y ejercicio de la autonomía de los municipios. Estos son el Código Municipal y la Ley Tributaria Municipal.
En el Código Municipal, en el art. 2 se define al municipio como “la Unidad Política- Administrativa primaria dentro de la organización estatal, establecida en un territorio determinado que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, con el objeto de velar por un bien común”.
A partir de esta definición, las municipalidades, también son conocidas como gobiernos locales, quienes tienen la potestad y autonomía para crear, modificar y suprimir tasas por servicios, así como la regulación de determinados impuestos; mediante instrumentos jurídicos denominados ordenanzas. Esta potestad incluso permite el uso de métodos coercitivos para determinados actos.
Esto nos lleva a reconocer la existencia de una rama del Derecho especializada en los gobiernos locales denominada como “derecho municipal”. En este sentido, una de las definiciones más completas de ésta área del derecho proviene del destacado jurista argentino Adolfo Korn Villafañe, quien en su obra La República representativa municipal, la define como: “una rama científicamente autónoma del derecho público político, con acción pública, que estudia los problemas políticos, jurídicos y sociales del urbanismo y que guarda estrecho contacto con el derecho administrativo, con el derecho impositivo, con el derecho rural, con la historia institucional y con la ciencia del urbanizo.”
Basándonos en estas las facultades impositivas, se encuentran tres categorías para obtención de recursos: i) Impuestos, que se exigen sin una contraprestación directa; ii) Tasas municipales, que derivan de un servicio público prestado por la misma municipalidad; y iii) Contribuciones especiales.
Teniendo esta claridad, podemos profundizar en la importancia de cumplir con las regulaciones tributarias y cómo éstos son claves para el éxito empresarial.
¿Por qué deben pagarse tributos?
La Ley Tributaria Municipal establece lo que se conoce como el “hecho generador”, que regula los actos que originan la obligación de pago de tributos por parte de los contribuyentes cuando estos realizan actividades dentro de un determinado territorio. En otras palabras, ciertos actos realizados dentro de un municipio pueden ser regulados con impuestos, tasas o contribuciones especiales, y los contribuyentes tienen la obligación de cancelarlas.
Como mencionamos al principio, el pago de tributos es una práctica que data desde los tiempos remotos, lo que ha permitido a las civilizaciones recaudar fondos, que posteriormente se destinan para labores en bien de la comunidad.
Entre los impuestos más conocidos a nivel nacional, podemos destacar las inscripciones como contribuyentes, declaraciones anuales de impuestos, licencias de funcionamiento y licencias especiales, como son la venta de bebidas alcohólicas, colocación de rótulos, entre otras.
Cabe señalar que la imposición de impuestos municipales, en cierta medida es voluntaria. Esto se debe a que, para cumplir con estas obligaciones, los contribuyentes deben acudir ante la administración a solicitud la creación de un registro y con ello formalizar sus operaciones dentro del municipio.
¿Por qué el miedo a registrarse?
Se pueden identificar varias circunstancias; sin embargo, las principales se identifican: i) La negatividad de los contribuyentes a pagar impuestos, lo cual está estrechamente relacionado con el proceso de pasar del sector informal al sector formal. Este cambio implica asumir nuevas obligaciones, lo que puede generar un aumento en los pagos a los que nos estaban sujetos previamente; ii) El desconocimiento y la falta de interés en conocer el marco regulatorio municipal.
Consecuencias del cumplimiento
Por un lado, esta las consecuencias positivas, como son: las económicas, vinculados con el ahorro a corto plazo del pago de intereses moratorios por inscripciones tardías, o pagos retroactivos por declaraciones extemporáneas, el acceso a licitaciones públicas, así como acceder a oportunidades de crecimiento, mediante la banca o mediante la participación en programas económicos enfocados a potenciar el crecimiento de los determinados comercios. Las comerciales, vinculados al prestigio, credibilidad y transparencia frente a terceros y un mejor posicionamiento en el mercado.
Por el otro lado de la moneda, al no dar cumplimiento al marco regulatorio las consecuencias negativas son las siguientes: Las Económicas: vistas con la imposición de multas, cierre de establecimientos, los cuales se ven traducidos en el paro de la operación y éste a su vez vinculado a pérdidas por un plazo de tiempo indeterminado hasta la obtención la autorización correspondiente. Desde un punto de vista comercial, puede acarrear un desprestigio para el contribuyente lo cual está vinculado a pérdidas que pueden incluso llevarlo hasta la quiebra.
Hoy en día, el cumplimiento de estas obligaciones no solo implica contar con los permisos mencionados, sino también en presentar la información correcta y oportunamente. Versa, incluso en contar con los registros actualizados en todas las municipalidades en donde el contribuyente cuente con operaciones, ligadas incluso
los activos fijos. El no actualizar, informar cambios en la situación patrimonial, o efectuar una errónea declaración anual de impuestos da lugar al pago de impuestos desproporcionados, que impactan directamente en el contribuyente, debido a que se generan tributos que no se corresponden con su situación real. Esto además puede afectar la obtención de una solvencia municipal, especialmente cuando desea vender un inmueble o participar en licitaciones, pues de no estar al día con sus obligaciones el contribuyente, puede verse impedido a efectuar su operación deseada.
¿Dónde se encuentra la clave?
La clave de este cumplimiento radica principalmente en jurídica , quien no verá limitada ni afectada su actividad comercial debido a la incertidumbre de una posible clausura por el incumplimiento. Este aspecto es fundamental, ya que permite proyectar ante terceros un orden en la administración interna de la actividad comercial, lo que se traduce en credibilidad y confianza que permite de crecimiento.
Es clave porque el contribuyente se convierte en un agente de cambio y un valioso aliado de las alcaldías. El cumplimiento oportuno de estas obligaciones implica una recaudación de impuestos que, a su vez se traduce en obras sociales, potenciando incluso el crecimiento económico de su entorno y a largo plazo también le representa una oportunidad de crecimiento.
Artículo
Efectos de los aranceles y un dólar fortalecido sobre los mercados globales

Las recientes medidas arancelarias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la apreciación del dólar han reavivado la incertidumbre en los mercados financieros.
De acuerdo con un análisis de la firma de investigación de mercados MSCI, los efectos de estas políticas podrían traducirse en una volatilidad significativa para las economías emergentes y los inversionistas a nivel global.
El informe de MSCI analiza diferentes escenarios en función de la evolución de los aranceles y la respuesta del mercado. En un escenario base, en el que los aranceles del 25% sobre importaciones de México y Canadá entran en vigor el 2 de abril, junto con el 10% para productos chinos, el crecimiento del PIB global podría reducirse entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales. Los índices bursátiles podrían experimentar una corrección del 5%, especialmente en mercados emergentes.
El escenario pesimista implicaría un agravamiento de la guerra comercial, con una extensión de los aranceles a otros sectores estratégicos como el tecnológico y el automotriz, podría generar una caída del 10% en los mercados bursátiles y un aumento de la aversión al riesgo, lo que llevaría a una mayor fuga de capitales de los mercados emergentes hacia activos refugio como el dólar y el oro.
En cambio, el escenario optimista implicaría que las tensiones comerciales se alivien mediante acuerdos bilaterales o mecanismos de negociación, de modo que los mercados podrían estabilizarse y recuperar sus niveles previos a la incertidumbre actual. “Sin embargo, la apreciación del dólar seguiría ejerciendo presión sobre la deuda de mercados emergentes”, aclaró César Addario Soljancic, vicepresidente de EXOR Estructuradores Financieros, y economista de profesión.
Impacto en las economías emergentes
Las economías emergentes son particularmente vulnerables a estos cambios. México, por ejemplo, que exporta el 80% de sus productos a Estados Unidos, enfrenta un escenario en el que su PIB podría contraerse entre un 1.5% y 2%, según estimaciones de Moody’s. Esto afectaría su moneda, incrementando la inflación y reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores.
«Los aranceles y un dólar fuerte reducen la competitividad de los mercados emergentes y generan una contracción en la inversión extranjera», advierte Addario Soljancic. “Los gobiernos de la región deberán tomar medidas para amortiguar los efectos negativos en su balanza comercial”.
Desde 2021, el dólar se ha apreciado en un 15%, lo que encarece la deuda externa de los mercados emergentes. En América Latina, esto ha llevado a una reducción en la inversión extranjera y ha incrementado el costo del financiamiento para gobiernos y empresas.
“Un dólar fortalecido genera presiones inflacionarias en los mercados emergentes y limita la capacidad de los bancos centrales para flexibilizar su política monetaria”, explica el experto. «Esto afecta el consumo interno y ralentiza el crecimiento económico».
Volatilidad en los mercados
Para los inversionistas, la volatilidad provocada por estos factores se ha traducido en mercados bursátiles más inestables. El S&P 500 ha experimentado fluctuaciones constantes, y el índice de volatilidad VIX se ha mantenido en niveles elevados.
Según MSCI, los inversionistas que dependen de carteras expuestas a mercados emergentes podrían experimentar pérdidas de hasta un 8% en sus rendimientos anuales si los aranceles y el fortalecimiento del dólar se mantienen en los niveles actuales.
El comercio global está entrando en una fase de incertidumbre marcada por políticas proteccionistas y fluctuaciones cambiarias. Ante este panorama, las empresas y gobiernos deben diversificar mercados, fortalecer sus reservas internacionales y fomentar políticas que reduzcan la dependencia del comercio con Estados Unidos.
«Las decisiones económicas deben tomarse con base en escenarios realistas y considerando los riesgos globales», concluye Addario Soljancic. «La resiliencia financiera será clave en los próximos meses para evitar crisis mayores en las economías emergentes».
Diversificar portafolios y buscar estrategias que minimicen los riesgos asociados a la volatilidad del dólar y la incertidumbre arancelaria son estrategias para este entorno, mientras se aclara el futuro de las tensiones comerciales y sus repercusiones en los mercados globales.
Artículo
Nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República

El 7 de febrero de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador eligió a Walter Salvador Sosa Funes como presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR) durante la sesión plenaria número 42. La votación concluyó con 57 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra.
La designación de Sosa Funes se produce después de que la CCR permaneciera sin titular durante más de 130 días. Este lapso se registró en un contexto en el que diversas instituciones y organismos de control habían señalado la importancia de contar con una dirección efectiva para la supervisión del uso de los recursos públicos.
Durante la sesión plenaria, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó que el cargo se asigna basándose en la experiencia profesional y en la trayectoria en el ámbito jurídico y administrativo de los candidatos. La elección de Sosa Funes responde a la necesidad de reactivar la operatividad de la Corte de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar la Hacienda Pública y la ejecución del presupuesto estatal.
Walter Sosa Funes es abogado y notario de profesión. Entre sus credenciales académicas se encuentra una maestría en Derecho de Familia, además de haber realizado seis especializaciones en diversas áreas del derecho.
En el ámbito profesional, Sosa Funes ha desempeñado funciones en distintos cargos. Se registró su experiencia como juez de paz en Chalatenango y su participación como docente universitario en instituciones de educación superior.
La Corte de Cuentas de la República es el organismo encargado de la fiscalización y el control del uso de los recursos públicos en El Salvador. Entre sus principales funciones se encuentra la revisión y supervisión de la ejecución del presupuesto estatal, así como la evaluación del uso adecuado de los fondos asignados a las diferentes entidades del Estado. La institución, de carácter autónomo, cumple funciones técnicas y jurisdiccionales orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa sobre Hacienda Pública.
La nueva administración de la CCR, bajo la dirección de Walter Sosa Funes, tiene previsto abordar la actualización de los procesos de auditoría mediante la implementación de sistemas digitales y la modernización de las herramientas tecnológicas empleadas en la fiscalización. Estas medidas se han mencionado durante el proceso de elección, en el marco de las propuestas que el nuevo titular presentó para el cargo.
Entre las funciones que recaen sobre el nuevo titular se encuentran la aprobación de políticas, planes y programas de trabajo, así como la supervisión de las áreas administrativas y de auditoría. Se espera que, durante su mandato, que se extenderá hasta el 27 de agosto de 2026, se implementen mejoras en los procesos internos que faciliten una gestión más ágil y transparente en la revisión del gasto público estatal.
El presidente de la Corte asumirá de manera simultánea responsabilidades en el ámbito internacional, al ser nombrado como secretario técnico del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR- SICA); así como presidente del Comité Asesor Jurídico (CAJ) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
-

 Legalhace 6 días
Legalhace 6 díasMagistrado Sala de lo Constitucional visita Acajutla como impulso al Diplomado en Anticorrupción Aduanera
-

 Legalhace 5 días
Legalhace 5 díasECIJA El Salvador inaugura oficinas corporativas dando un paso estratégico hacia la excelencia legal y la innovación
-

 Economíahace 7 días
Economíahace 7 díasIndustriales salvadoreños analizan impacto de nuevos aranceles impuestos por EE.UU.
-

 Economíahace 7 días
Economíahace 7 díasArranca proyecto habitacional en Mejicanos que estuvo varado 13 años por burocracia
-

 Legalhace 6 días
Legalhace 6 díasCorte Suprema impulsa campaña para promover la integridad y transparencia en el sistema judicial
-

 Legalhace 6 días
Legalhace 6 díasJueza federal ordena la repatriación de salvadoreño tras ser deportado por error a cárcel Cecot
-

 Artículohace 7 días
Artículohace 7 díasCumplimiento regulatorio municipal: una de las claves para el éxito empresarial
-

 Legalhace 5 días
Legalhace 5 díasEl gobierno de Trump se opone a la repatriación de salvadoreño deportado y encarcelado por error

































